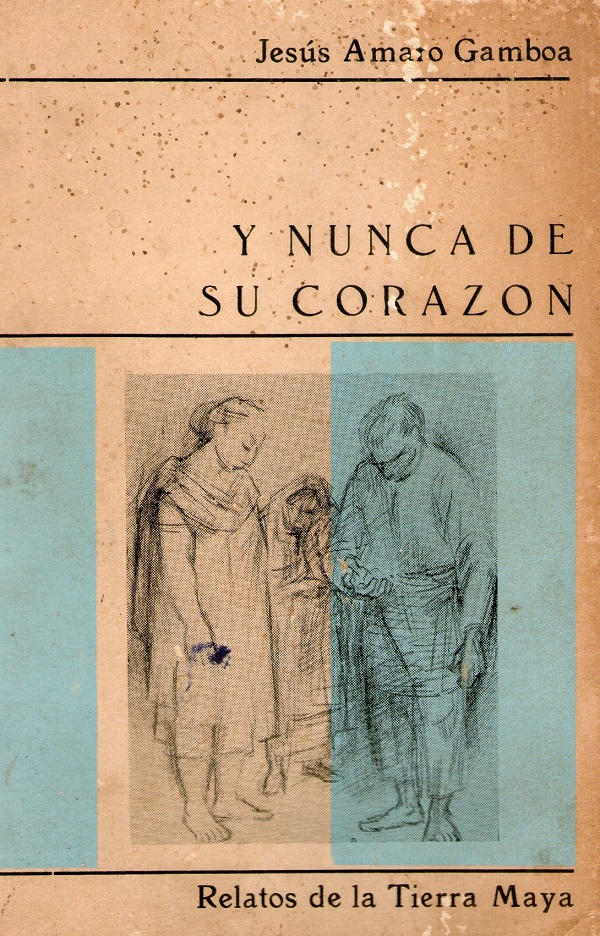
Y NUNCA DE SU CORAZÓN
“Pero llegará el día en que lleguen hasta Dios las lágrimas de sus ojos y baje la justicia de Dios de un golpe sobre el mundo”
Del “LIBRO DE CHILAM BALAM DE CHUMAYEL”
Crisanto Pech y su mujer, Petronila Simá, conocían el idioma que en Yucatán se habla o se escribe en el cielo con cohetes voladores. Lengua de hacerse oír en el día, está hecha de estallidos que dejan blancos vellones en el espacio. En la noche, más bien se le mira escrita en la alta oscuridad con una caligrafía de fulgores. Y la gente sabe y entiende este idioma.
Alguna vez, en el silencio de su cabaña, insomnes, Petronila habría dicho a Crisanto, como para hacer menos amargo algún coloquio sobre la consideración de su miseria:
–¿Ya “oístes” esos voladores, Cris? Pues que hoy es día de la jarana de la Santa Cruz de Petencab. Y ni me acordaba. ¡Tan lejos y se oyen los voladores!
–Sí y pues. ¡Acuérdate! Allí nos conocimos hoy hace nueve años.
–¿Todavía te acuerdas, Cris?
–Todavía, Nila. ¡Que si me acuerdo! ¿Cómo no me voy a acordar?
Hoy, desde las cinco de la tarde, habían tronado los primeros voladores. A intervalos iguales. Luego cada cuarto de hora. A las seis y media, después de la serie de cinco, hubo un intervalo mayor antes de que se escucharan dos estallidos más, como punto final de aquel mensaje. Todo quedaba dicho ya.
–Junta a las siete. De la sociedad de Crédito Ejidal. –dijo Crisanto, como si hablara consigo mismo y se diera la respuesta, una vez descifrado el mensaje que comenzó a transmitirse, a trueno de volador, desde la cinco de la tarde.
El hombre dejó el banquillo en que, sentado, estaba corchando. Se sacudió el polvillo de piedra caliza con el que se ayudaba a la torsión del hilo de henequén sobre su muslo curtido con el rigor raspante de la fibra, y se desperezó. Ya estaba haciendo una flexión de todo su cuerpo, hacia atrás, con los puños hundidos en la comba renal de la cintura.
–¡Junta ejidal…! ¡Porquerillas! –dijo Petronila en respuesta al anuncio de su marido– ¡Para nada! ¿Vas a ir, Cris? Ya mero va a oscurecer y no tengo vela. Cuando regreses de la junta me tras una, ¿quieres?
–Tengo que ir. Si falto… Ya sabes. Pero voy a mandar a Balito “en” la tienda para que compre la vela. No vaya a suceder que yo regrese muy tarde. Además, no tengo ni un centavo y también necesitamos panela.
Abelardo –Balito– se revolvió en su hamaca. Había oído que lo mandarían a la tienda. Y eso no le gustaba. Al menos en las últimas horas de la tarde. Pero su padre fue por él, lo hizo levantarse y se lo llevó fuera de la choza.
–Ven acá, Balito. ¡Óyeme, hijo! Vas a ir en la tienda de don Naz y pides para comprar una vela de a diez centavos. De sebo ¿l’oyes, hijo? Después dices que te vendan cincuenta centavos de panela. Es para endulzar la bebida de tu hermanito José Isabel. Dices que lo apunten en la cuenta de tu papá, ¿lo estás oyendo, hijo? Y que “a” paso a pagarlo después. Corre. No te tardes mucho.
El muchachito titubeó antes de obedecer. Era poquito más de las seis y media de la tarde, en el mes de junio y aún alumbraba el sol; pero no tardaría en ponerse, agrandándose, rojizo, en la línea del horizonte, antes de desaparecer. Dejaría, sí, nubes de fuego iluminando el ocaso, mas la oscuridad no tardaría en llegar, saliendo de sobre los ramonales y la arboleda de los patios.
Comenzando a pardear, Abelardo ya no distinguía muy bien las cosas. Ni las personas. A veces había tropezado con alguien que salía de la tienda de don Nazario, cuando el muchachito estaba a punto de trasponer el umbral de la puerta, que él veía como un negro cuadrilongo, en la escasa luz del atardecer. Con más frecuencia chocaba con el propio don Nazario, que acostumbraba pasearse delante del mostrador con las dos manos cogidas a la espalda, en un ir y venir de echar un ojos al gato y otro al garabato, con eso de que no se puede confiar en nadie, y menos en los dependientes de una tienda de abarrotes.
–¡Bruto este! ¡Ve tu camino, animal! Pero si es el hijo de Cris Pech –y don Nazario le había aplicado un coscorrón, entre cariñoso y punitivo.
Sí, eso era: no veía su camino. Pero solo cuando comenzaba a oscurecer. Lo había dicho a su padre y éste, incrédulo, razonó así: “Estás loco, hijo. Si ves bien en el día, ¿por qué no vas a ver cuando empieza a oscurecer? Cuando ya está oscuro, eso sí, ninguna persona puede ver. Sólo los gatos ven de noche.” Y una vez más añadiría la consabida recomendación: –“Sólo sí: cuídate cuando atravieses el camino real.”
Y hoy ahí estaba Abelardo, temeroso de salir a la carrera hacia la tienda de don Nazario a cumplir el encargo de su padre para estar de regreso antes de que oscureciera. Ahí estaba, pensando en lo que tendría que esperar en una de las aceras del camino real –la carretera que ahora atravesaba el pueblo– a que pasaran los coches y los camiones para correr al otro lado, donde estaba la tienda en la que le fiaban a su padre.
–¿Qué estás esperando, hijo?
–“Tat”, ya no veo bien mi camino desde ahorita. Por eso me acuesto temprano. De repente voy a tropezar en la calle y me caigo, como el otro día. O cuando yo entre en la tienda me aporreo con alguien. Ya me tiene sucedido. Tengo que alargar mi mano para tocar el mostrador, para que yo no choque. Todo lo veo como dentro de humo. ¿Por qué no me “mandastes” al mandado más temprano, “tat”? Tengo miedo de cruzar el camino real.
–No tengas miedo, hijo. Hoy es la llena. Cuando se guarde el sol, la luna empieza a alumbrar. Y así puedes ver tu camino.
Por toda respuesta, Abelardo comenzó a llorar. Con el dorso de los puños se restregaba los ojos, tratando en vano de aclarar su visión. Sus pantorrillas, de pie brillosa y resquebrajada, lucían un tamito pronto a desprenderse y a regarse por el suelo. El empeine de sus pies descalzos estaba igualmente rojizo y un poco hinchado. Las comisuras de sus labios se prolongaban lateralmente en un abanico de grietas sanguinolentas. Sus brazos, que la agujereada camiseta sin mangas dejaba descubiertos, mostraban por atrás un erizamiento de folículos, pigmentados y prominentes, de pellejo de gallina recién desplumada. Su cabello era de un negro pajizo, muerto, opaco. Habiendo sido negro, comenzaba a parecer oxigenado.
–¿Y si no quiere darme fiado don Naz, “tat”? ¿Por qué mejor no mandas a mi hermanito José Isabel? –Balito estaba poniendo pretextos.
–Tu hermanito Joseito está muy enfermo. Mañana lo van a llevar “en” Mérida por tu linda madre.
Abelardo no sabía eso, aunque últimamente José Isabel se pasaba el mayor tiempo en su hamaca. No lo sabía. Miró inútilmente hacia el interior de la choza, sin alcanzar a ver el lecho colgante de su hermano. Pero ya sabía, eso sí, que hoy era la llena. Que la luna saldría grande y redonda, para hacerse más chica cuando estuviera alta en el cielo. Cuando las sombras de las casas y de los árboles llegaran a media calle. Cuando fuera la hora de jugar a “pesca la luna y pesca el sol”, cosa que él ya no podría hacer porque chocaba con los otros niños; porque no alcanzaba a situarse donde estuviera en campo seguro, a cubierto de que lo pescasen; porque no podría huir a la carrera de las áreas del “sol” para ponerse a salvo en los campos de la “luna”, que era la sombra proyectada por todas las cosas. Por eso no le quedaba más que meterse en su hamaca desde muy temprano, a oír el griterío de los chicos, sin poder dormir, o a llorar en silencio su desgracia.
Jesús Amaro Gamboa
Continuará la próxima semana…






























