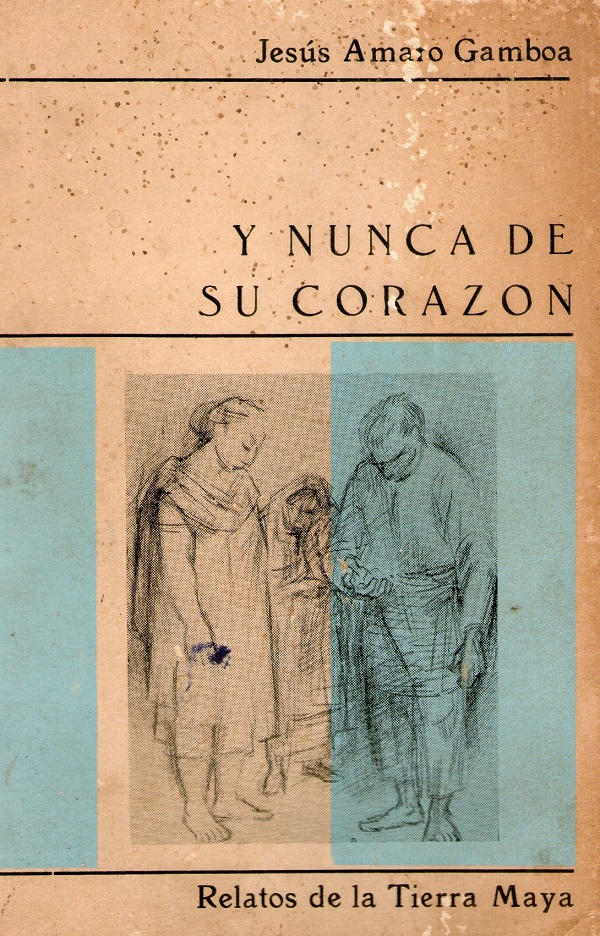
XXV
EL ABRAZO
Continuación…
Magdalena fue al tinajero. Tomó de la tinaja una jícara de agua y volvió a su padre a mojarle la cabeza. “Está ardiendo” –murmuró–. Arrimó después un “butaque” y se sentó, junto a la hamaca, a vigilar a su enfermo. Timot había cortado su delirio. Pero se movía inquieto, sin descanso. Era la suya una inquietud sin fin en medio de su reposo tranquilo. A punto de quedarse dormido volvía a sus manoteos a tientas, como si anduviera en busca de algo que siempre hubiese estado al alcance de sus manos. Y esto le recordaba a la pequeña Madal sucesos que estaban vivos en su mente. Era como cuando su padre estaba sano en su hamaca. Y se acercaba su mujer. Y Timot sacaba el brazo del lecho y lo alargaba para rodearle la cintura, que se hacía profunda sobre el anca, como un cauce circular, bajo el hipil, alrededor de la pretina. O para ceñirla más abajo, deslizando la mano por los muslos redondos y firmes y embarrando lo blanco del fustán contra el cuerpo en curvas vibrantes de la mujer, en un confirmar con el pensamiento lo que el tacto le decía suyo, hermoso de ansias reticentes, redondo y duro de promesas; firme. Y en aquella actitud quedar mirándose sin decirse nada, con sólo lo que sus ojos pudieran comunicarse y sus pensamientos estar pensando ansiosos. Y luego que la atraía hacía sí, en un abrazo más poderoso, más subyugante, más dominador, cuando la cabeza de Timot, para entonces semisentado en la hamaca, ya respiraba junto al busto de sh-Elut, con jadeo de niño hambriento que deglute. Y la madre que se derrumbaba en el lecho suspenso en el aire. Algunas veces Madal escuchó de su mamá, salaz, con un brillo de actuales y próximos deleites en la mirada, decir aquel sintético símil suyo, que parecía arrancado de la muerta sabiduría de su raza:
“¡Cháem, Timot, cháem! ¡Tan jántic tan dzíboltic!” “¡Déjame Timoteo, suéltame! ¡Lo estás comiendo y lo estas deseando!”
El momento en que Magdalena había entendido, desde siempre, que debía salir al patio a hacer algo como que hacía. A veces había alcanzado a escuchar la protesta zalamera, falsamente pudibunda: –“Timot, maa zilkin in pic. Tu yilcóom le chan ch’úpaló”. Timoteo, no me arremangues el fustán. Nos está mirando esa mujercita. Era cuando Magdalena ya casi había salido al patio a hacer como que hacía, porque era indebido que viera cosas que no debía ver una hija. Era también cuando los brazos de su padre eran nervudos y las venas en ellos parecían bejucos. Cuando por la cabeza de la pequeña pasaba una serie de conjeturas que la hicieron mujer desde niña. Conjeturas que Madal pensaba con estos pensamientos: “Ahorita la estará abrazando” o “La tiene abrazada a mi mamá”. Y hasta que la madre no salía de la choza, casi siempre retejiéndose las trenzas, con una cara en la que sin embargo no había malicia ni apariencia de culpa, Magdalena no dejaba de hacer lo que hacía. Era también cuando su madre rompía a cantar aquella jarana, que después todo el mundo supo que era el canto de la adúltera traición: “Palomita blanca que en el campo vuelas, si me hicieras un favor: de llevarle esta carta a mi amado y decirle que allí va mi amor…”
Magdalena, mirando aquel mover de brazos sin sosiego de su padre, caviló sobre el modo de apaciguarlo. Por lo pronto, le dio otra tisana con el alcohol de las garrapatas. Pero…si la tisana con aguardiente calmaba momentáneamente a su “tat”, lo curaría de su locura, iría por su madre. Sabía dónde. No faltó gente buena –o mala– que se lo dijera. Pero Madal nunca quiso verla más. Iría por ella. La haría venir, aún sin el permiso de su padre, que no quería verla por nada de este mundo desde su huida.
Esperaría a que su “tat” se calmara un poco más o se durmiese para ir por la esposa infiel, su madre descastada, que se llevó a su hermanito de ella.
Y fue. Y la trajo. Logró traerla con la súplica de la limosna que haría curar con una sola presencia al pobre Timot. Las dos entraron de puntillas. Timoteo Can roncaba con un fragor de cosa suelta en la garganta. Roncaba sin dejar de batir en aspas los brazos en el aire. Y hablar de sus espectros y fantasmas. Y decir sus delirios de sapos y culebras. Y dar gritos lúgubres cuando hablaba de la sh-Tabay, en los breves momentos que dejaba su ronquido. A veces se agitaba aterrorizado y daba gritos pavorosos para insultar a esa alucinación de los caminos, que era obsesión de su delirio.
Magdalena prendió una vela. Para prenderla hizo lumbre en el fogón. Sopló fuerte hasta el vahído para hacer llama en una seca hoja de mazorca. Derritió casi media vela de cebo para dar flama al pabilo. Después se acercó a la mesa de los santos, cogió una “mechita”, la colocó sobre la “mariposa” que flotaba en el aceite del vaso, sobre el agua de la lámpara y puso luz en el símbolo votivo. Algo murmuró entretanto como una plegaria, para acercarse después a la hamaca y besar la mano de su padre.
–“Tat Timot, dzo cu tal mama”. Padre Timot, ya vino mi mamá. –Timoteo Can no pareció haber oído. La muchacha repitió su anuncio con otras palabras:
–“Tat, tal u uilech in mama”. Padre, vino a verte mi madre. “Ajem, ajem, tat, je in kishpan na”. Despierta, despierta padre; aquí está mi linda madre”.
Madal zamarreó un brazo del alcohólico delirante. Timot, sin abrir los ojos, extendió el brazo derecho para buscar en el aire. Sintió algo, un cuerpo, como antes y volvió a ceñirlo como antes también, maquinalmente esta vez, con un abrazo inconsciente. Corrió la mano, palpando. Hizo que se deslizara en recuerdos de tactos pretéritos. Hundió otra vez el hipil, ahora de lino, en el surco de la cintura. Crispó los dedos sobre el anca redonda y acerada. Bajó a la columna de los muslos, recios, firmes, vibrantes. Recorrió la pantorrilla boluda, hasta los tobillos, con un ladeo de su cuerpo. Subió a la suave depresión de la corva y subió más aún, a cauces y depresiones más recónditos. Pero esta vez sobre la piel y las carnes de dulce tacto aterciopelado, olorosas a “jabón de olor”, izando en este movimiento la cortina del fustán.
Sh-Madal, que veía hacer, comenzó a retirarse, tomando el camino de la puerta del patio, temerosa de ver más en la penumbra. Sus catorce años en cuerpo de niña de diez eran pudorosos. Su madre estaba diciendo ya las viejas palabras zalameras:
–“Máa, Timot. Máa zzilkin in pic. Tu yilcóom le chan u ch’úpaló” No, Timot. No arremangues mi fustán. Nos está mirando esa mujercita.
Pero Madal no puso atención a estas viejas palabras. Sí alcanzó a oír en cambio que su padre rompió a gemir, más que a cantar, la jarana aquella que en otro tiempo lo hizo feliz…. “Pá…lomi…ta blán…ca que en él cam…po vué…las..” pero el canto no fue más allá. De pronto hubo un grito, un alarido. Voces que imprecaban a la sh-Tabay. Carcajadas estridentes. Luego lamentos. Y un quejido. Un quejido largo, largo, largo, largo, que fue muriendo en punta, hasta terminar en un estertor.
Magdalena no se atrevía a entrar. Algo debía estar pasando dentro de la choza. Algo pasó con rumor de lucha, rubricado por un lamento de agonía y un respirar estertoroso. Algo pasó antes del silencio breve que siguió. Porque de nuevo se alzó una bulla infernal de imprecaciones contra la sh-Tabay a quien Timoteo tildaba, rugiendo, de embustera, traidora y bisbirinda. Muerta ya por engañosa de su abrazo, de su abrazo que llena espinas de “tzacán” a su víctima enamorada. Muerta ya, muerta ya…
Madal tuvo miedo. Tuvo miedo de entrar y ver cosas. Aun cuando sabía que esas cosas nunca habían sido con bulla y escándalo, ni tenían porqué serlo. Ella sabía que no eran así. Y entró. Entró para ver a Timot Can con un tizón en la mano dando palos en la penumbra, aquí y allá, sobre las sombras que la luz oscilante de la vela hacía en las paredes; contra la mesa de los santos, sobre las urnas, con estruendo de hojalata, vidrios y candeleros; contra la votiva lamparita; contra la hamaca en cuyo fondo se mecía aún el cuerpo inerte de Eleuteria.
Madal fue hacia su padre y lo desarmó con un esfuerzo supremo. Fue luego a la hamaca, todavía en vaivén y, adivinando, se lanzó sobre el bulto que en su hondura hacía el cuerpo de su madre dormida. Dormida para siempre.
Embrocada sobre la muerta, sh-Madal mojó con sus lágrimas la cara amoratada y el cuello en el cual se clavaran los convulsos dedos pelagrosos de Timoteo. La hija había traído a la adúltera para el abrazo final. Final y distinto a aquellos otros que, desde el patio, haciendo como que hacía, Magdalena había reconstruido en su mente, esa que ya había rebasado desde mucho tiempo atrás las fronteras de la infancia sin que las precarias colinas rugosas de los senos insurgieran aun para amenazar con sus pezones.
Timot Can yacía en el suelo, proclamando en su delirio que al fin había muerto la sh-Tabay.
Jesús Amaro Gamboa
Continuará la próxima semana…






























