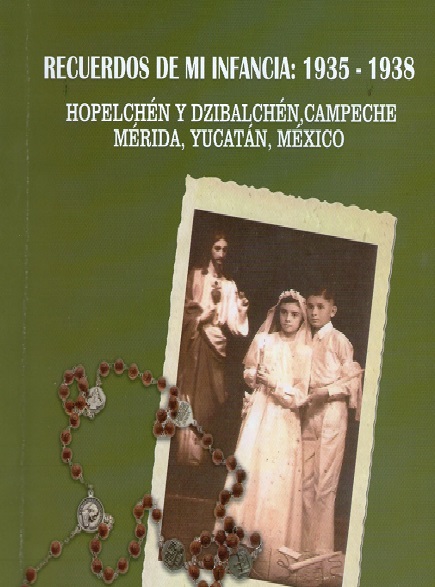
Hopelchen y Dzibalchén, Campeche
Mérida, Yucatán, México
CAPÍTULO 11
MIS NOCHES DE INFANCIA
Mis noches de infancia fueron agradables e inolvidables, fueron noches llenas de recuerdos y de juegos, noches de alegría infantil y de bulla que, poco a poco, fueron quedando atrás, un poco empolvadas en mis años de joven primero, y en mis años de madurez luego. Pero claramente quedaron grabadas dentro de mis recuerdos, aun cuando hubiesen sido noches pasadas casi en la oscuridad, solamente bajo la luz de la luna y de las estrellas, que en los pueblos eran más claras y brillantes.
Al menos, esa luz fue suficiente para iluminarlas. Para iluminarlas y para llenarlas de felicidad, que era como yo las recordaba.
Hopelchén era un pueblito demasiado pequeño y, en esa época, un tanto alejado del llamado progreso. Así que no podía darse el lujo de tener una iluminación tan espléndida como la tenían las ciudades. La planta eléctrica era también bastante pequeña de capacidad, hasta cierto punto limitada, así que su producción se suministraba de preferencia a las casas particulares.
El alumbrado público quedaba reducido a unos cuantos bombillos, colocados solamente en las principales esquinas del centro de la población. Creo que no pasaban de la docena y eran unos bombillos tan pequeños que su luz, mortecina y bastante opaca, no lograba abarcar arriba de una docena de metros del lugar en que estaban colocadas. Así que por las noches, cuando no teníamos luna en el cielo, las dos enormes plazas de nuestro pueblo, a pesar del alumbrado en sus esquinas, permanecían fúnebres y sumidas en profunda oscuridad.
Nuestras dos plazuelas eran unas auténticas bocas de lobo y, en mis primeros años, la oscuridad me infundía un pavor tremendo, ya que la imaginaba llena de fantasmas, sombras horripilantes y leyendas tétricas que oíamos contar a la gente mayor, a la gente del pueblo.
Se hablaba de la mitológica Xtabay, que era una mujer bellísima, toda de madera y con los pies de gallina, que hacía su aparición detrás de las ceibas, arreglándose el cabello, tan largo que casi tocaba el suelo, para atraer con su maravillosa voz a todos los que pasaban a su lado y perderlos para siempre en los montes.
También el atrio de nuestra iglesia tenía su leyenda negra: el Xkulkalkín, un monje decapitado que la rondaba al filo de la media noche, arrastrando tras de sí pesadas cadenas, emitiendo gritos lastimeros y aterradores.
Existían, además, otros seres infernales de menor categoría, pero resultaría demasiado largo enumerarlos y demasiado ocioso describirlos; así que por esos cuentos y leyendas, que eran suficientes para poner los pelos de punta a un chiquillo, no fue sino hasta ya cumplidos mis 7 años (en 1953) cuando logré vencer los temores y salir a la oscura plaza en busca de compañeros de juegos y diversiones.
En aquella plaza corríamos y saltábamos a nuestro gusto, ya completamente acostumbrados a la oscuridad, sin que en verdad nos hiciesen mucha falta los bombillos del alumbrado público.
Fueron muchas las noches en que, ya cansados y extenuados con los juegos agotadores – “el pesca-pesca”, “a policías y ladrones”, “el pepino vecino” y “el arranca cebollas” –, nos sentábamos entonces en el verde césped, ya fuese en el medio de la plaza o ya fuese sobre el atrio, para dedicarnos a los cuentos que, a pesar de nuestra corta edad, no resultaban muy santos que se diga.
Solo muy de cuando en cuando se presentaba por allí algún empresario ambulante de cine, de esos que andaban rebotando de pueblo en pueblo hasta recorrer el estado completo, y era entonces cuando variaban las actividades nocturnas de la chiquillada.
[Continuará la próxima semana…]
Raúl Emiliano Lara Baqueiro






























