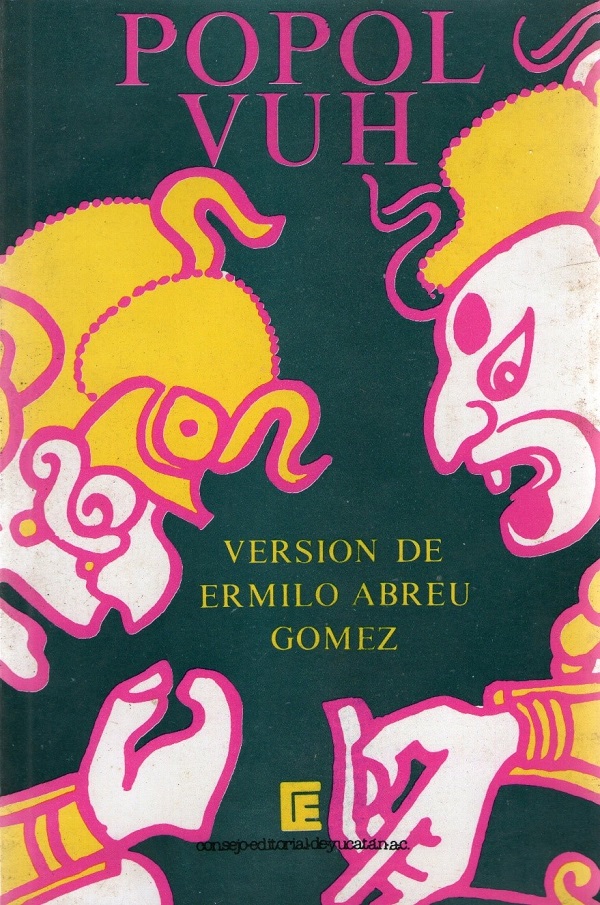
XXXIII
Continuación…
Más tarde, empezaron a dejarse ver sobre la ribera del río. Paseaban como dos hombres miserables de piel raída, sucia por el polvo, resecada por el viento y lustrosa por el agua. Mal se cubrían con harapos que colgaban de sus hombros. No huían ya de las gentes que se acercaban; delante de ellas hablaban y se ponían a cantar. Parecían alegres. Bailaban bailes con los cuales imitaban el paso, el salto, el brinco, y el dengue de diversos animales. Después de bailar hacían juegos de manos y quemaban bejucos y ramas secas. El humo se enredaba en el aire en mil figuras, que deshacían pasando sobre ellas la mano. Sobre las llamas daban alaridos. En seguida, hicieron como si ellos mismos se quemaran. Con teas incendiaron sus carnes. Un acre olor se extendió por todas partes. Sus cuerpos ardieron como si fueran hechos de madera resinosa. Cuando nadie los esperaba, volvieron a aparecer sanos de cuerpo, libres de llagas y sonrientes de cara. Poco después, en nuevos ejercicios, con fuerza de enconados enemigos se despedazaron hasta darse muerte. El primero que volvió a aparecer como si nunca hubiera sufrido el más leve quebranto, invocó al que todavía quedaba tras lo invisible. Los de Xibalbá, atónitos, no sabían que hacer ni qué pensar ante lo que contemplaban. Se perdían en conjeturas. Unos a otros se comunicaban lo que veían.
No transcurrió mucho tiempo sin que estos sucesos fueran referidos a los señores del lugar. Hun Camé y Vucub Camé dijeron:
–¿Quiénes pueden ser estos mendigos que tales maravillas hacen?
Los que oyeron esto contestaron:
–Nunca habíamos visto gente de esta especie. Parecen extranjeros de tierras distantes. Lo que hace causa admiración y espanto.
Hun Camé y Vucub Camé añadieron:
–Decidles que vengan aquí. Decidles que deseamos ver con nuestros ojos las artes que traen y practican.
Los mandaderos fueron en busca de los mendigos. Estos oyeron el recado, pero dijeron que no irían a ninguna parte; que bien estaban donde estaban y que no era su gusto halagar ni divertir a nadie. Así hablaron:
–Saben que no queremos ir. Tenemos, además, vergüenza de nuestra miseria y de nuestros harapos. No podemos presentamos delante de nadie que sea principal. Nuestra suciedad y nuestros cuerpos descarnados y huesudos causan lástima que nos duele y mortifica. Por esto decimos que no nos presentaremos ante los señores que nos llaman. Hacerlo fuera atrevimiento. Además, ¿acaso no saben los señores que nosotros sólo somos danzantes de esos que en sus viajes hacen juegos malabares en presencia de las gentes simples? Si nos presentáramos delante de tanto señor principal, ¿qué dirían los pobres con quienes hemos convivido por estas tierras? Imaginarán que los hemos traicionado. Y eso no lo podemos hacer ni consentir en nuestros corazones. Decididamente, no iremos allí donde nos dicen. Nuestro lugar es éste y no otro. Estamos seguros de ello.
Pero los mandaderos no les hicieron caso; se burlaron de sus remilgos, de sus escrúpulos y de sus palabras. Insistieron en el encargo de los Camé. Los muchachos resistieron más; pero al cabo fueron vencidos. Tuvieron que ir contra su voluntad.
Iban dando traspiés, como si hubieran bebido. A cada paso se detenían para protestar por la violencia que se les hacía. Hubo un momento en que pareció que, sin contenerse, quisieron rebelarse y regresar al río. Para que no retrocedieran y caminaran de prisa, como si fueran bestias, les pegaron. De esta manera, dolidos, llegaron delante de los señores de Xibalbá.
Ante ellos los humillaron, azotándolos y arrancándoles jirones de sus harapos. Les dijeron palabras de imperio y de cólera. Los muchachos se condujeron como si no supieran qué hacer. Escondían la cara entre las manos y simulaban, como podían, lo que en el fondo pensaban de aquellas gentes broncas. Así nadie pudo saber quiénes eran, ni menos qué trataban de hacer. Parecían avergonzados de sí mismos.
Los Camé les dijeron:
–Nos han dicho que sabéis hacer suertes raras.
–Eso dicen; pero no queremos hacerlas porque de ellas se asustan las gentes, y cuando no se asustan, se ríen y esto nos ofende.
–Os pagaremos bien si las hacéis.
–No entendemos de paga.
–Nadie se asustará ni nadie se reirá de lo que hagáis. Haced lo que os venga en gana; además, lo deseamos; lo queremos; estamos ansiosos por mirar vuestras suertes.
–Está bien; haremos lo que nos pedís –contestaron resignados los muchachos.
–Desde aquí os contemplaremos –añadieron los señores.
Entonces los mendigos empezaron a hacer sus suertes. Comenzaron por bailar bailes de animales. Al mismo tiempo, imitaron sus voces, sus gruñidos, sus saltos y sus meneos. Los señores nunca habían visto semejante cosa. No cabían en sí de gozo, ni salían de su asombro. Las gentes estaban divertidas, mirando tanta habilidad y tantas gracias. No sabían qué hacer. Cuando los muchachos acabaron de bailar, los señores les dijeron:
–Ahora despedazad un animal y resucitadlo luego.
–Traed uno cualquiera –contestaron.
Trajeron un coyote; los muchachos lo tomaron, lo pararon junto a un poste y en un instante, tirándole de las patas, del hocico, de las orejas y del rabo, lo despedazaron y lo desaparecieron. Ni rastro quedó de él. Al cabo de un rato, lo hicieron aparecer de nuevo. El coyote resucitado meneó la cola y levantó la nariz como si nada le hubiera pasado. Como si tal cosa, saltó y se fue corriendo hasta desaparecer entre el monte. Las gentes se quedaron con la boca abierta.
–Ahora quemad una casa sin que las gentes que estén dentro de ella sufran nada –ordenaron los señores.
Así lo hicieron. Se acercaron a una choza de guano y carrizos donde estaban un viejo y una vieja. Cerraron las puertas y los postigos y le prendieron fuego. Las llamas crecieron, rápidas, y subieron hasta la altura de los árboles. Al consumirse todo, los espectadores pudieron ver, entre el humo que se desvanecía, a los viejos de la casa, quietos, tranquilos, conversando como si nada hubiera sucedido, como si no hubieran visto ni oído ni sentido. Ni ahumados parecían.
Los señores volvieron a decir:
–Matad a una de estas gentes. Matadla sin hacerle daño y sin que muera; haced que la veamos resucitada.
Así lo hicieron. Tomaron a una de las gentes que allí estaban, la subieron sobre las piedras, y en un momento, con solo pasarle las manos encima, le arrancaron los brazos, las piernas y la cabeza. Tomaron el corazón entre las manos y lo sostuvieron en alto. Al ver esto, la gente dio un grito. A poco resucitaron al sujeto. Vino por el aire como si nunca le hubiera pasado nada.
Los señores de Xibalbá se atrevieron a decir:
–Desapareceos vosotros mismos y volved a aparecer delante de nosotros.
Los muchachos obedecieron. En un momento hicieron lo que se les pidió. Ixbalanqué despedazó a Hunahpú; le arrancó, uno a uno, los miembros del cuerpo. El corazón lo arrojó al aire y desapareció. Una ceniza encendida cayó al suelo. Después de esto, delante de la sombra del desaparecido, gritó con todas sus fuerzas. Mientras gritaba, parecía que se le iban a romper las venas del cuello, de tal manera se le hincharon y ennegrecieron. Con voz tonante dijo:
–Ahora vuelve y levántate.
Y Hunahpú volvió a la apariencia de la vida. Todos contemplaron aquello y no dejaron de hacer comentarios. Cada vez creían menos lo que veían.
Entonces Hun Camé y Vucub Camé sintieron deseos de gozar más de aquel mundo misterioso que se les ofrecía, gracias al arte de aquellos mendigos.
Se atrevieron a decir:
–Ahora, si podéis, desaparecednos a nosotros, pero luego, sin tardanza, volvednos a la vida.
–Si eso deseáis, eso haremos.
–Eso deseamos.
–Acercaos entonces.
Hun Camé y Vucub Camé se acercaron en medio de la expectación silenciosa de las gentes que estaban congregadas, subieron a la tarima y esperaron. Hubo un pesado silencio.
De pronto, los mendigos despedazaron las cabezas de Hun Camé y Vucub Camé. Sus cuerpos oscilaron, se bambolearon, y cayeron como si hubieran recibido un mazazo. De sus cuellos manó un chorro de sangre que se esparció por la tarima y se escurrió y manchó la tierra y corrió entre las guijas hasta el lugar en que estaban las demás gentes de Xibalbá.
Nadie habló. Todos, anhelantes, esperaban que los señores fueran resucitados, vueltos a la vida; pero los mendigos, quietos, con la mirada estática, no hacían nada ni daban muestras de intentar cosa alguna. La sangre de los cuerpos empezó a coagularse tornándose negra.
Por el ámbito del lugar corrió un sordo y angustioso clamor. Este creció y mil voces estallaron en forma arisca y precipitada. Luego las gentes se agitaron; se movieron unas contra otras; chocaron, se retorcieron y enredaron sus manos. Desconcertadas, se atropellaron y retrocedieron. Enseguida huyeron y, mientras huían, unas caían y otras rodaban y otras se desvanecían. Voces de dolor y de ira se confundían en un solo alarido.
Entonces los mendigos bajaron de la tarima y se precipitaron sobre aquella turba aterrorizada. A los que alcanzaban, los levantaban en vilo, los echaban a los hoyancos, o los lanzaban contra los troncos o contra las rocas.
Durante largo tiempo no cesaron en esta tarea de exterminio. El cansancio atenazó sus brazos, y el sudor y la sangre oscureció sus cuerpos.
De pronto, en el aire se oyeron los nombres de Hunahpú e Ixbalanqué.
En ese mismo momento la ciudad se estremeció desde sus cimientos, y los seres que en ella quedaban se convirtieron en miasmas, basura y rastrojos que el viento barrió sobre la tierra.
Así se consumó la ruina y perdición de las gentes de Xibalbá. Desaparecieron como seres humanos y fueron convertidos en cosas deleznables e inertes. Nadie les temió ni les adoró más. El maleficio que en ellos moró durante tanto tiempo fue roto y vencido para siempre. Ni recuerdo de él quedó. Una ola de polvo cubrió sus restos.
Después, Hunahpú e Ixbalanqué fueron a la tierra de Pucbal Chah, donde estaban enterrados los Ahpú. Allí recibieron el parecido de sus caras, de sus ojos y de sus sentimientos.
Entonces Hunahpú e Ixbalanqué dijeron delante del viento que se detuvo para oírles:
–Nosotros somos los vengadores de la muerte. Nuestra estirpe no se extinguirá mientras haya luz en el lucero de la mañana.
Ermilo Abreu Gómez
FIN.






























