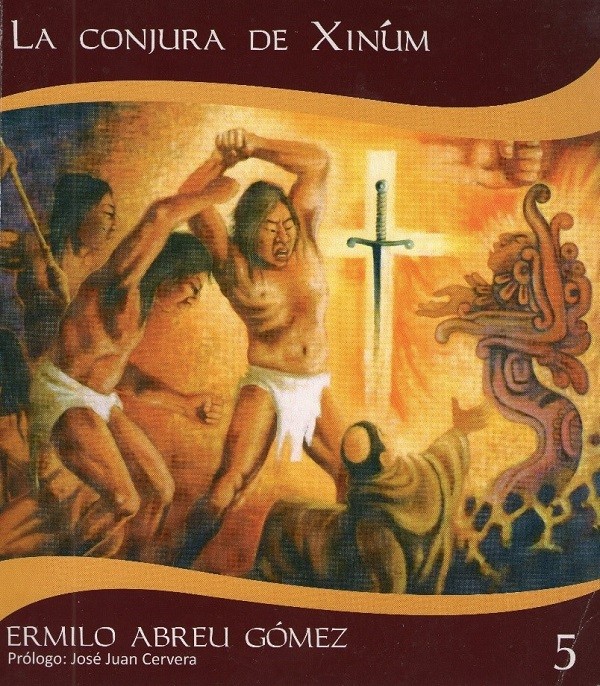
XIX. Valladolid
La toma y el dominio de Valladolid fue entonces el más caro anhelo de los rebeldes comandados por Cecilio Chi. Esta plaza ofrecía alicientes que no podían menos de conocer, de ella partían los caminos que pasan por Tikuch y Chemax y se internan en la selva hasta alcanzar las caletas de Cachalal y Akumal, propicias para la introducción de armas.
Para lograr la captura de Valladolid –defendida entonces por don Agustín León– los rebeldes decidieron apoderarse primero de las aldeas circunvecinas. Era esto como ir de peldaño en peldaño para llegar al objetivo principal. En sus ataques solían encontrar tropiezos y hasta sufrían descalabros pero en general tuvieron buena estrella. Una de las más recias dificultades que se les presentaron fue la resistencia que opuso la guarnición de Chemax. Por varios días, mantuvieron su asedio, y sólo a costa de pérdidas de hombres y de materiales de guerra lograron rebasar las trincheras enemigas y penetrar en las calles del centro. Pero aquí les salió al paso un nuevo estorbo, pues la tropa, viéndose agredida tan reciamente, se refugió en las torres de la iglesia, y desde allí, redobló el fuego. Duraba la pelea cuando, casi por un milagro, llegó un refuerzo salido de Valladolid que obligó a los rebeldes a levantar el sitio, a abandonar sus posiciones y a ocultarse en las selvas para no ser aniquilados.
A pesar de este descalabro, tuvieron coraje para incendiar los pueblos vecinos y las haciendas de San Pedro y de San Ignacio. Más tarde, prosiguiendo en sus correrías, atacaron Tikuch, aun conociendo sus buenas fortificaciones. Sus defensores se parapetaron tras las tapias de la parroquia y sólo se rindieron después de quemar sus últimos cartuchos. Para salvar la vida y la de sus compañeros, el comandante entregó al enemigo armas y bastimentos.
Fortalecido con estos triunfos, Cecilio Chi enderezó sus pasos otra vez sobre Chemax y lo atacó por varios puntos. La guarnición pudo resistir más de una semana pero, al fin, agotada, abandonó pertrechos y vituallas y se lanzó al campo.
Entonces los rebeldes se encaminaron hacia Valladolid, pero antes de empezar el ataque propusieron una tregua a fin de concertar condiciones de paz. León creyó que no podía desechar tal petición y así dispuso que, portando bandera blanca, salieran del cuartel el vicario Sierra y varios caballeros de la localidad. Al mismo tiempo, Cecilio Chi destacó dos capitanes de su confianza. Los delegados de ambos bandos se encontraron en la línea divisoria y, luego, con solemnidad y en silencio, pasaron al cuartel indio que estaba en el centro de una explanada y a un lado del camino de Pixoy. En breves palabras, los capitanes indios transmitieron las condiciones de paz que había dictado el propio Chi. El vicario Sierra y sus compañeros se limitaron a oírlas y acto continuo pidieron permiso para volver a su cuartel. León concedió entonces a los rebeldes un plazo de veinticuatro horas para que les enviaran por escrito tales condiciones, a fin de darles la respuesta debida. Pero como el plazo se cumplió sin que se recibiera documento alguno, la lucha se reanudó y, desde el primer instante, cobró inusitada furia.
En medio del fragor del combate, el capitán Alcocer, con un grupo de peones, tuvo la osadía de burlar la vigilancia del enemigo y de llegar al pueblo de Dzitnup, que dista pocas leguas al sur de Valladolid. Lo ocupó sin reparo y, al registrar el caserío, descubrió el escondite de un cura de apellido Villamil. El pobre hombre, enfermo y presa del terror, informó que los rebeldes lo habían sacado de Uayma y que desde entonces lo retenían prisionero. Estaba tan aturdido que llamaba franceses a los recién llegados y de vez en vez, incorporándose, hacía ademanes para protegerse de enemigos invisibles. Como en eso el capitán Alcocer advirtió movimientos sospechosos en los alrededores, decidió retroceder para no exponerse a ser copado en aquella soledad. Puso en una camilla al cura, que no podía valerse por sí mismo, y dando un rodeo para despistar a los indios, tomó el camino de regreso hacia Valladolid. En mala hora emprendió la marcha, pues, a los pocos pasos, su tropa se vio acosada por una turba de rebeldes. Alcocer se batió con coraje, pero en la pelea perdió la mitad de sus peones, casi todo su material de guerra y, al fin, buscó salvación en el monte. En aquel encuentro pereció el cura Villamil.
Pocos días después de este episodio, la situación de la plaza empeoró. León se dio cuenta de que sus municiones eran más escasas de lo que suponía y de que los cañones prácticamente estaban inservibles, pues uno carecía de ruedas y el otro tenía rota la cuña. Por falta de pasto, muchas mulas habían muerto. Las familias vivían ya en continuo sobresalto y no disimulaban su miedo ni su disgusto y pugnaban por salir cuanto antes de la ciudad. Al principio, el comandante quiso sobreponerse al descalabro y se atrevió a dar ánimo a los quejosos, asegurándoles que dominaría la amenaza pero llegó un momento en que se le hizo patente la realidad: resistir más, era temerario e inútil.
Ya se iniciaban los preparativos de evacuación, cuando el cacique Miguel Huchin (que según se supo después comandaba el sitio a nombre de Cecilio Chi) solicitó un nuevo parlamento. Una vez acogido, se presentaron dos sujetos con bandera blanca y dijeron que querían tratar algo relacionado con los propósitos de paz que abrigaba el gobierno. Aunque con desconfianza, don Agustín dispuso que salieran a oír las palabras de los indios el mismo vicario Sierra, el coronel Rivero, un grupo de oficiales y otro de sacerdotes. Con tan numerosa comisión quiso significar a los rebeldes la importancia que concedía a la demanda.
Al cruzar las trincheras enemigas, se recibió la noticia de que las pláticas se celebrarían en el rancho de Halal. Para trasladarse a él, los rebeldes pusieron a disposición de la comisión dos coches y una escolta. En Halal, los delegados fueron recibidos con muestras de agrado; los hospedaron en la mejor casa, los colmaron de atenciones y, por vía de agasajo, hasta les ofrecieron fiestas de danzas y de juegos. La plaza se llenó de mozas ataviadas al modo de la tierra, y de mozos que, al son de flautas y de tamboriles, bailaron la danza de los xtoles que es amarga y solemne. Por la noche, otro grupo de indios, acompañado de chirimías y de caracoles, cantó canciones antiguas de mucho espíritu. Todo hacía esperar un buen resultado de las pláticas que iban a celebrarse.
Al concluir estos festejos los comisionados recibieron la noticia de que la reunión no se celebraría en Halal, como estaba anunciado, sino en el rancho de Dzitnup, donde ya se encontraba esperándolos el propio Cecilio Chi.
Sin manifestar disgusto por estos cambios y estas dilaciones, los delegados se avinieron a emprender la marcha al citado rancho y volvieron a montar en los coches, protegidos por la misma escolta. Al llegar a Dzitnup, salió a recibirlos Cecilio Chi, acompañado de sus oficiales de más jerarquía. Los trató con su acostumbrada cortesía, sobria pero reverente, y los hospedó en una espaciosa casa, y luego que hubieron descansado, los mandó llamar a la sala principal que ya estaba dispuesta «como convenía a la dignidad de sus personas». En cuanto estuvieron reunidos, les dijo que aplaudía la idea de buscar la paz, pero que no estaba conforme con que ésta quedara reducida a promesas y a concesiones de títulos más o menos ilusorios. Advirtió que estimaba este proceder como un nuevo engaño, lo cual haría más recia y más larga la lucha.
Para responder a Chi, el vicario Sierra dijo que los miembros de la comisión habían sido enviados por el comandante de Valladolid para atender al llamamiento del cacique Miguel Huchin; que acudían de buena fe y que estaban dispuestos a oír las peticiones de los rebeldes, las que, como es natural, se transmitirían al gobernador para que lo tuviera a bien resolver.
Esta manera de eludir la respuesta que parecían solicitar las palabras de Chi dieron a las pláticas un giro agrio y destemplado y las discrepancias de los contrincantes se mostraron más de bulto. Tanto el cacique como el vicario se expresaron con viveza defendiendo sus opiniones, pero éstas eran tan antagónicas que bien podía adivinarse que entre las partes no cabía entendimiento alguno. Salieron a relucir los atropellos y las insidias y los crímenes y los abusos que en la lucha seguían cometiendo los combatientes, y hubo un momento en que todo fue confusión y alboroto. Lleno de ira, Chi se puso de pie y dijo:
–¡Nuestra paciencia se ha agotado! Nos conceden indultos y más indultos como si fuéramos criminales a quienes se perdona por merced. No queremos perdón sino justicia. Nos ofrecen rebajarnos los tributos; pero, lejos de hacerlo así, nos imponen aun otros mayores. Nos anuncian la devolución de las armas que, so pretexto de la lucha, el gobierno nos viene arrebatando, y los comandantes las retienen en su poder y con ellas nos acosan. Nos prometen tierras y jamás las vemos. Hasta las piedras que pisamos son ajenas. Levantamos nuestras cosechas y las tropas vienen y nos las quitan y lo que no se llevan lo destruyen. Se ordena que los capitanes se mantengan en su raya y, sin motivo ni razón, invaden nuestros dominios y, por igual, ultrajan a nuestras milicias, a nuestras mujeres y nuestros hijos. Se dice que el servicio militar es para todos y la leva sólo cae sobre los indios. Y, todavía, para agobiarnos y avergonzarnos más, el gobierno vende a los indios que se rinden o caen prisioneros y ofrece el dominio de esta tierra a naciones extrañas y enemigas, a condición de que sus tropas vengan en son de pelea a sojuzgarnos y a exterminarnos. ¿Y este es el camino de honra que nos ofrecen vuestras mercedes? ¿Y a estos hombres perversos hemos de confiar nuestras vidas, la fama de nuestras mujeres y la seguridad de nuestros hijos? ¿Y estas son las milicias cristianas encargadas de la justicia, de la paz y del buen orden?
Al oír estas palabras, uno de los oficiales replicó en términos tan violentos y ofensivos para los rebeldes que Chi se agitó iracundo, rajó la mesa con un golpe de su sable y abandonó la sala. A poco se presentó un ayudante suyo e indicó que la reunión había concluido; que los clérigos podían volver a su cuartel, pero que hasta nueva orden, los oficiales quedaban detenidos. Casi en seguida un piquete se apoderó de éstos y los condujo a la cárcel. Llenos de confusión, los clérigos salieron de la sala, montaron en los coches que los esperaban y volvieron a Valladolid.
Cuando se supo en Valladolid el resultado de estas pláticas y el arbitrario encarcelamiento de los oficiales, se levantó la más tremenda indignación. La multitud se lanzó a la calle enarbolando picas y palos y pidiendo a voz en cuello el castigo de aquella traición. Pero don Agustín León mal podía hacer nada sin tener antes la seguridad de que aquellos militares estaban a salvo. Se sintió con las manos atadas y hasta se dijo que lloró de rabia.
Un hecho insólito resolvió la situación de manera trágica, como luego se pasa a contar. A los pocos días de estos sucesos los rebeldes de Muchucux se presentaron en Dzitnup. Venían llenos de regocijo porque acababan de recuperar la imagen de la Virgen del Pilar, que tropas del gobierno les había arrebatado. Los más de ellos estaban borrachos e iban de sitio en sitio disparando sus armas sin tasa ni sentido. Un grupo de ancianos traía en andas a la imagen y la paseaba por el rancho con peligro de estrellarla en cualquier parte. La Virgen iba vestida con traje de india, con trenzas y sin zapatos. ¡Bien morena le habían dejado la piel! Duraba este jolgorio, cuando alguien contó que en la cárcel del rancho estaban los oficiales de Valladolid. Entonces los recién llegados, sin oír más y en tumulto, se dirigieron a la prisión y, atropellando a los guardias, abrieron las celdas, se abalanzaron sobre los presos y, a rastras, los llevaron hasta la plaza donde, sin compasión y entre burlas, les dieron muerte. Cubiertos de sangre y de lodo, sus despojos quedaron tirados en una zanja.
La noticia de este crimen llegó a Valladolid e hizo comprender a su comandante que todo estaba perdido y que era, además, punto menos que imposible llegar a ningún entendimiento con los rebeldes. Entonces, desesperado, fijó la fecha para la evacuación de la plaza.
Durante varios días, los trajines consiguientes convirtieron la ciudad en un laberinto; todo se veía revuelto; la gente iba y venía de un sitio para otro; en las calles se amontonaban muebles y enseres, en tanto que los coches, las carretas, los bolanes y los carros se estacionaban en la plaza y en los parques. La oficialidad hacía acopio de municiones y vituallas y agrupaba sus milicias. Donde quiera reinaba la ansiedad.
La caravana empezó a moverse; pero, por desgracia, demasiado lentamente para el apremio que exigían las circunstancias. Se diría que los soldados tenían pies de plomo, de tal modo los arrastraban sobre el camino. Las bestias, de tan cargadas, era imposible hacerlas adelantar más de prisa. Chirriaban los ejes de las carretas llenas de bultos y los coches se bamboleaban agobiados de pasajeros. En eso la caravana se atascó en un recodo del camino y entonces vinieron los apuros y los sobresaltos. La impaciencia de la gente. La rémora de los animales, el llanto de las mujeres y de los niños, las imprecaciones de la tropa y las voces de los oficiales, todo se sumó en extraña zozobra. En medio de aquel desconcierto nadie podía adelantar ni retroceder y lo que se temía sucedió: no terminaban de removerse los estorbos que detenían la marcha de la caravana, cuando se presentaron los rebeldes. Parecían un alud de bestias enardecidas. Mientras unos corrían blandiendo sus machetes, rompiendo e incendiando lo que encontraban a su paso, otros, ebrios de ira, se volvieron contra la caravana.
Algunos soldados pretendieron detener el ataque, pero sus esfuerzos resultaron inútiles, pues la masa de indios era tan grande y se movía con tal desorden que fue imposible batirla con acierto. En un momento la caravana se vio atacada y envuelta por todas partes. Los oficiales no sabían cómo sobreponerse al pánico que invadía a tantos infelices. La gente buscaba refugio tras las albarradas, bajo los carros y, en su ir y venir, estorbaba los movimientos mismos de la tropa. Era imposible que en medio de aquel barullo los soldados tomaran posiciones adecuadas para formalizar la defensa. Para mejor parapetarse, empezaron a volcar sobre el camino los coches y las carretas pero entonces las familias, viéndose sin aquellos refugios, se espantaron más y con sus carreras y sobresaltos hicieron casi inútiles las maniobras de la tropa. Todos resultaron víctimas de los ataques del enemigo que, por instantes, crecía en número y en coraje. Hubo un momento en que rebeldes, soldados y paisanos, se confundieron en un amasijo de violencia, de sangre y de fuego. La lucha se generalizó y la caravana, hostigada por detrás y por los flancos, acabó por convertirse en un infierno. Para más angustia, con el tiroteo, los caballos, encabritados, se dieron a correr de un sitio para otro, echando por tierra y pisoteando a los que encontraban a su paso. Entonces los propios soldados, llenos de miedo, empezaron a abandonar sus posiciones, a tirar sus armas y a huir hacia el campo, sin importarles la suerte de los que quedaban a sus espaldas.
Por fortuna, a última hora, un piquete que se había retrasado a la salida de la ciudad llegó y atacó la retaguardia de los rebeldes, logrando alejarlos cuando ya todo parecía perdido. Parte de la tropa que andaba huida volvió sobre sus pasos, afirmó sus cuadros, contestó el fuego y se atrevió a cubrir buen trecho de la carretera.
Al cabo de larguísimas y confusas horas de lucha, se logró dominar la situación, y la calma fue renaciendo en aquel hacinamiento humano.
La gente empezó a enderezar los coches y los carros y a juntar algunos caballos dispersos. Al fin, la caravana pudo ponerse en marcha y paso a paso reanudó su ruta, alejándose de aquel lugar de desolación y de muerte. Al caer la tarde, cruzó una especie de sabana donde las tinieblas eran tan profundas que infundían espanto. A lo lejos se oían disparos y gritos de indios y, de vez en vez, se percibía el relincho de caballos perdidos en el monte.
Pero la cosa no pasó a más y a poco volvió el silencio. Se hizo alto junto a un cañaveral; se encendieron hogueras y se destacaron centinelas de avanzada. La noche transcurrió sin novedad y, al día siguiente, antes del alba, la caravana siguió su camino y, a eso del atardecer, arrastrando sus despojos, llegó a Espita. Aquel éxodo había sido un desastre.
Ermilo Abreu Gómez
Continuará la próxima semana…






























