Visitas: 0
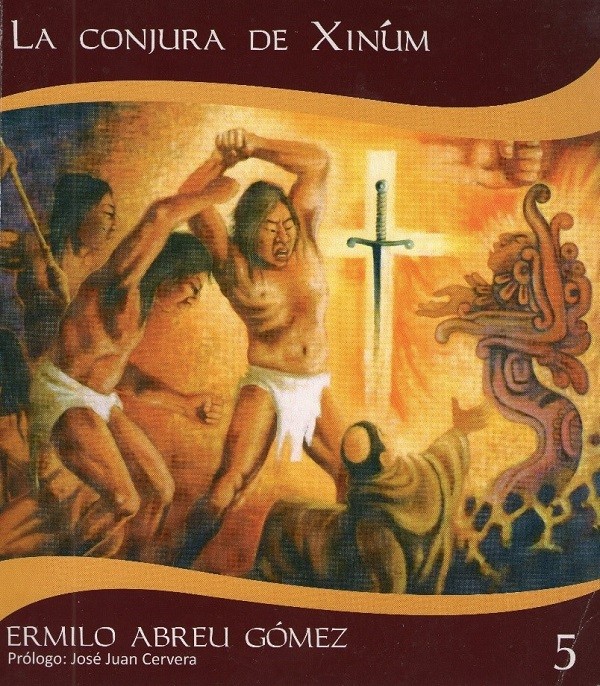
XIV
XII. Peto
Un tal Vicente Escalante refiere lo que por estos días ocurrió en la Villa de Peto. De paso proporciona noticias acerca de la ciudad. Según sus palabras, Peto era entonces una de las plazas fuertes del sur de la Península. Tenía, además fama de bien trazada; sus calles estaban tiradas a cordel y en el centro y en los barrios se veían lindas plazas con fuentes, árboles y flores. En las esquinas no faltaban nichos con ornamentos-cálices y cruces-labrados en piedra.
Los pobres vivían en chozas de paja y carrizo y los ricos en casas de cal y canto. En verdad, el lugar era plácido. La parroquia parecía un remedo de la Tercera Orden de la ciudad de Mérida y conservaba imágenes de la época colonial; la más famosa era una del Santo Cristo de Ébano, traída de España en la época de los Montejo. Estaba el Cristo clavado en una cruz dorada y con incrustaciones de nácar y marfil. Los vecinos le tenían veneración y cuando celebraban su fiesta cubrían el altar con flores y yerbas olorosas. La casa cural tenía ventanas con rejas, portón y un farol sobre el postigo. A un costado del Municipio estaba el cuartel con galeras y solares.
Con los recién llegados la Villa se convirtió en un campamento de gitanos. En medio de aquel gentío, las bandas de tambores y de cornetas armaban el consiguiente alboroto. Los peones iban de taberna en taberna trasegando alcohol y enredándose en pendencias. Como es natural, no faltaron los delitos de sangre. Pero Rosado no estaba para remediar disturbios domésticos: era coronel y no alcalde. Su pensamiento vivía para la guerra, y desde su llegada no tuvo más afán que la defensa de Peto y la recuperación de Tihosuco y de Ichmul.
A fin de reforzar su ejército le pareció prudente reclutar peones en los barrios de indios. Algunos de éstos en su vida habían visto un rifle y al ruido de los disparos se espantaban y echaban a correr. Otros no podían con los arreos militares y preferían marchar semidesnudos y descalzos. Casi ninguno sabía castellano y así, a veces, había que hablarles a señas. Cuando ni de este modo era posible entenderse con ellos, se recurría al expediente de los golpes.
Pero sucedió que, casi en seguida, Rosado tuvo que interrumpir estos preparativos de campaña, pues los rebeldes, envalentonados con sus últimos triunfos, empezaron a acercarse a la propia Villa de Peto. No hubo día que no se recibieran noticias de sus andanzas por ranchos y haciendas donde, impunemente, cometían robos y asesinatos. En su audacia llegaron al extremo de apoderarse de Dzonotchel, pueblo apenas distante cuatro leguas al oriente de Peto. Para recuperarlo, Rosado destacó sus mejores tropas, pero éstas no tuvieron fortuna, pues les salió al paso una banda que las desbarató y les hizo prisioneros. Mal parados regresaron a la Villa unos cuantos infantes y tres o cuatro jinetes.
Con la llegada de nuevos núcleos rebeldes, el asedio de Peto no tardó en formalizarse. Sin duda sabían que las tropas defensoras eran pocas y que, además, estaban escasas de municiones y de bastimentos. En la Villa, en efecto, todo faltaba, inclusive el agua, pues como las lluvias en la región se habían retrasado, nadie pudo rellenar sus aljibes y cisternas.
Con tales penurias y amenazas, la tropa estaba cada vez más inquieta y con menos ánimo para la brega. Muchos soldados se fingían enfermos y no pocos, con cualquier pretexto, cometían desacatos. Rosado se vio obligado a imponer severos castigos, para impedir el total relajamiento de la disciplina de su tropa. A la postre estas medidas no produjeron buen fruto, antes aumentaron la ira de los peones.
Entre tanto, el cerco era cada vez más apretado. De noche se podían ver innumerables fogatas y de día el ir y venir de recuas y el trajinar de carros y bolanes. Pululaban los indios.
Como es natural, con todo esto –que no era posible ocultar a nadie– crecía la inquietud de los vecinos, los cuales ya no querían palabras ni promesas sino medidas eficaces para salir de aquel atolladero. Los más asustados recorrían las calles pidiendo a gritos la inmediata desocupación de la Villa.
Pero bien sabía el coronel Rosado que un paso de esta especie podía comprometer su prestigio, y no faltaría quien lo calificara de cobarde. Además, una retirada en estas circunstancias seria como admitir la derrota delante de los propios indios y había que evitar tal cosa a todo trance.
De la noche a la mañana la situación empeoró. En el cuartel apareció una epidemia; el hospital se vio atestado de enfermos y casi en seguida empezaron las defunciones. El mal se extendió por la ciudad y el pánico se apoderó del vecindario. Este pánico se hizo más negro cuando se supo que para atender a tanto paciente sólo había unos cuantos curanderos ignorantes y un boticario medio simplón.
Y así fue como, empujado por tantas calamidades, Rosado se decidió a abandonar la plaza. Puesto en marcha, su ejército tomó el camino de Tekax y cruzó los parajes de Xaja y de Teabo, hasta troncar con la calzada de Chumayel que conduce a Mérida.
Con banderas desplegadas, los rebeldes se precipitaron en la Villa vitoreando a sus capitanes Pat y Chi y, de modo especial, a un político de apellido Barbachano, a quien creían su protector más decidido.
Al frente de la tropa iban a caballo Jacinto Pat y su hijo Marcelo. ¡Con qué garbo hacían caracolear sus corceles! Los dos lucían penachos de plumas y llevaban lanzas con banderolas. La multitud los obligó a descabalgar y en hombros los condujo por las calles principales. No llegaba aquel gentío al centro de la plaza cuando las campanas empezaron a tocar a rebato, celebrando la victoria. Luego, entre gritos de júbilo, la peonada se dispersó por el pueblo.
Por la noche hubo charanga y luminarias en los portales del Cabildo. En el atrio de la parroquia se soltaron globos y donde antes se miraban picotas, se levantaron cucañas.
Enloquecido de alegría, un indio se puso saltar en medio la plaza hasta que cayó sin aliento.
Al día siguiente, Jacinto Pat se apresuró a dictar medidas para reprimir los desórdenes y los abusos de la tropa y ofreció garantías y seguridades a las familias que, en vez de huir con las tropas de Rosado, habían preferido permanecer en la Villa. Mandó catear tiendas, almacenes y bodegas; nombró un preboste para que se hiciera cargo de distribuir alimentos entre el vecindario; restableció la policía y situó centinelas en los barrios y en los alrededores de la plaza a fin de evitar cualquier sorpresa del enemigo. Con tropas escogidas, su hijo Marcelo cubrió los puestos de avanzada y día y noche se le vio, afanoso y diligente, entregado a su tarea.
A los pocos días los vecinos cobraron ánimo y empezaron a salir a la calle seguros de que los rebeldes no eran tan bárbaros como se decía. Con el propósito de recoger vituallas, Pat ordenó que fueran ocupados los caseríos y los ranchos situados entre Tekax y Colotmul.
Ermilo Abreu Gómez
Continuará la próxima semana…






























