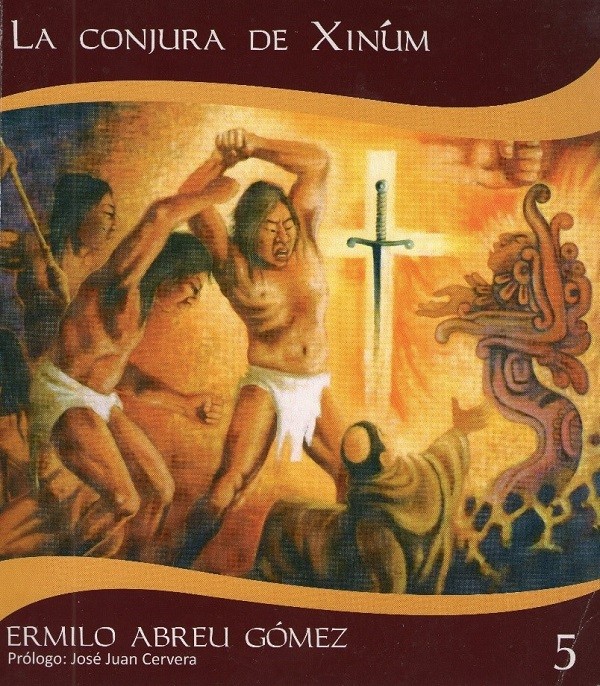
XXV. Chan Santa Cruz
El cabecilla José María Barrera llevaba meses camina que camina por los bosques del oriente, y por momentos desfallecía de fatiga y de angustia. A su alrededor todo era ruina y soledad. Más de una vez tropezó con los cadáveres destrozados de otros indios menos afortunados que él. De día tenía que ir abriéndose brecha en la espesura y de noche, para librarse de las fieras y de las alimañas, se ocultaba en las cuevas o en las copas de los árboles. Ya se resignaba a morir de sed cuando descubrió un manantial que corría entre guijas y pedruscos. En aquella tierra árida, sin ríos ni lagunas, un remanso como aquél era un milagro del cielo. Sus ojos no se cansaban de contemplarlo, deleitándose en el correr de sus aguas mansas y cristalinas. Hombre de fe, tomó luego unas ramas y con ellas hizo una cruz y la plantó cerca del manantial.
Entonces corrió en busca de los indios que vagaban por el bosque; los llamó y sus gritos se extendieron como clamor en la anchura de aquella soledad. Tres veces el eco repitió sus voces. A los que acudieron les reveló tesoro que había descubierto. Cuando estos hombres vieron la verdad de lo que decía Barrera, se llenaron de asombro y emoción. Unos hundían las manos en el agua y se humedecían los ojos; otros la dejaban escurrir entre los dedos; y otros se echaban de bruces y la bebían o la besaban.
Corrió la noticia del hallazgo y, en poco tiempo, el sitio se convirtió en bullicioso hormiguero de gente. Al fin habían encontrado un refugio para descansar de sus penas y fatigas. En eso se presentó ante ellos un tal Manuel Nauat que tenía fama de agorero y les dijo:
–Sepan que Dios tenía reservado este sitio para los hombres de nuestra raza,
Al oír estas palabras, decidieron quedarse allí y fundar un pueblo, al que, desde entonces, llamaron Chan Santa Cruz, que, en cristiano, quiere decir la Pequeña Santa Cruz.
A partir de ese día todo fue trabajo y entusiasmo entre aquellos hombres. Unos se pusieron a clavar estacas para señalar linderos del predio; otros a abrir brechas en la maleza y a talar montes; otros a construir cobertizos y chozas y enramadas; otros a cazar animales para abastecer sus despensas; y otros más a encender hogueras y a fabricar hornos. El pueblo parecía una colmena despierta. ¡Qué bullicio y qué algazara se oía por todas partes! Entregados a estos trajines se les fueron los días y los días y sobre sus milpas las lluvias del Oriente cayeron tres veces.
Pero el odio del blanco es inextinguible. Una mañana los cazadores que volvían del bosque trajeron la noticia de que, a pocas leguas, estaba al acecho una tropa enemiga. Al saber tal cosa el pueblo se alborotó y se llenó de confusión.
Las mujeres y los niños se refugiaron en el centro de la plaza, y los hombres corrieron a ocupar sus puestos de combate. En un momento el predio se vio cercado de una turba que vociferaba blandiendo sus armas. Sonaron los clarines y los caracoles y el enemigo abrió el fuego; pero la resistencia de los indios fue más heroica que firme. Los intrusos arrastraron las barricadas de defensa e invadieron el poblado y, una vez dueños de él, lo destruyeron. El mal que no hicieron con sus armas y con sus manos lo realizó el incendio. Consumada su hazaña, el jefe de aquella tropa levantó el campo y se alejó llevándose consigo un hato de prisioneros, un copioso cargamento de mazorcas y la cruz del manantial.
En cuanto volvió la calma, los que habían huido empezaron a regresar. ¡Con qué cara de espanto contemplaban los destrozos que había hecho el enemigo! Pero entonces uno de los hombres apresados por el vencedor se presentó con la cruz del manantial; la arrastró hasta su sitio, la plantó de nuevo y dijo a los presentes:
–Sepan que la cruz no quiso hablar con los blancos.
Al oír tales palabras, aquellos hombres, delirantes de fe, se entregaron a reconstruir el pueblo. Levantaron nuevas chozas, nuevos cobertizos, nuevas enramadas y abrieron más hondos surcos y alzaron más recias trincheras. Día y noche trabajaron sin descanso; y, en poco tiempo, volvieron a ver el pueblo restaurado y alegre.
Ya recogían sus cosechas y ya las marranas daban sus primeras crías cuando a las puertas de Chan Santa Cruz hizo su aparición otra tropa enemiga. ¡Y qué tropa! Era una chusma de tipos desarrapados, entre los cuales había rubios, negros, amarillos, lampiños, barbados, enanos y gigantes. Unos vestían hilachas y otros iban desnudos con sus vergüenzas al aire. Vociferaban en lenguas ásperas que ellos mismos no entendían y así los más tenían que comunicarse a gritos y haciendo señas.
Estos salvajes ya se disponían al ataque cuando, repentinamente, empezaron a morir. Morían ennegrecidos y amoratados y gritando maldiciones y retorciéndose como lombrices y revolcándose en sus propias inmundicias. Sobre sus cadáveres, las hienas hundían sus patas y las aves carniceras quebraban sus plumas. El aire se hizo espeso y el monte se llenó de fetidez.
Al cabo de una semana, los sobrevivientes levantaron sus tiendas y, sin acordarse de los enfermos, huyeron despavoridos del lugar. Aquello fue como una maldición del cielo.
Después de este episodio y durante un buen espacio de tiempo, Chan Santa Cruz respiró tranquilo y dichoso; se multiplicaron los animales; se llenaron las trojes; los mozos se hicieron hombres y las niñas se tornaron en doncellas.
A los pies de la cruz, creció un rosal que todo el año se veía florecido y la gente acabó por olvidar las angustias y los horrores de la guerra.
Pero un día, mientras celebraban la fiesta de la Santa Cruz, supieron que en la cercanía del rancho de Chinkik había acampado la tropa que comandaba el coronel Pedro Acereto, famoso por su crueldad y su espíritu sanguinario. Otra vez la muerte se cernía sobre el pueblo. Viejos y jóvenes se aprestaron a la defensa; pero esta vez –aconsejados por Venancio Pec que no hacía mucho se había unido a ellos– en lugar de esperar al enemigo tras las trincheras del pueblo, decidieron salir a su encuentro a campo abierto.
Con el estallido de una bomba avisaron del peligro a los indios que vagaban por el bosque y, así, en menos de una semana, lograron reunir un ejército de más de mil hombres. Una vez dispuestos a la lucha, en pelotones cerrados, avanzaron e intempestivamente atacaron las posiciones de Acereto. Éste, que ya estaba prevenido, rechazó la embestida. Hubo momentos de confusión y desasosiego para ambas partes pero, al fin, las tropas del gobierno lograron dominar el empuje de los rebeldes, abrieron brechas entre sus filas y se precipitaron sobre sus parapetos. Entonces los indios–siguiendo los consejos de Venancio Pec– en vez de retroceder hacia la plaza y de encerrarse entre sus muros, en aparente desorden, se esparcieron por la selva.
Al ocupar Chan Santa Cruz, Acereto se dio cuenta de que había caído en una trampa, pues no encontró un alma en la plaza. Todos los indios habían huido. Entonces, a toda prisa, se dedicó a fortificar sus posiciones.
Su previsión no pudo ser más oportuna y acertada, pues al cabo de un mes y apenas terminaba de construir sus últimos baluartes una masa de indios rodeó la plaza e inició el ataque. Desde el comienzo se peleó sin tregua y de modo encarnizado y, de la mañana a la tarde, una cortina de fuego brilló en las trincheras y en las albarradas de los contendientes. Pero al cabo de tres semanas de lucha, los sitiados empezaron a dar muestras de desaliento y de fatiga. Acereto vio con espanto que el cerco que sufría era cada vez más estrecho y que sus defensas se desmoronaban una a una sin que pudiera hacer nada por evitarlo. Hambrientos y enfermos, sus hombres dejaban caer las armas, y aun se atrevían a abandonar sus puestos. Una mañana se insubordinó un pelotón y estuvo a punto de asesinar a sus oficiales; y otro día, un cabo malhirió a un centinela. Fueron inútiles los castigos que Acereto impuso para contener estos desmanes. Por instantes la situación se hacía cada vez más desesperada e insostenible. Hasta que, ante la misteriosa explosión del polvorín, Acereto no resistió más y dispuso el abandono de la plaza. Para ello ordenó que la retirada se hiciera hacia la Bahía de la Ascensión, que sólo dista diez leguas de Chan Santa Cruz. Con doscientos hombres, su segundo, el coronel Osorio, tomó la delantera llevando consigo a los heridos y a los enfermos.
Al día siguiente debía seguirle el grueso de la tropa comandada por el propio Acereto. Pero los indios emboscados en la espesura cayeron sobre la tropa de Osorio y, sin darle tiempo para defenderse, la cortaron en dos secciones; la delantera se dispersó y la otra, diezmada casi, volvió a Chan Santa Cruz. Los heridos abandonados en el campo fueron rematados por los rebeldes.
En vista de este desastre, Acereto dispuso que la retirada se hiciera hacia Kampolcoché donde, según noticias, estaba acantonada una guarnición que, en caso de apuro, podría prestarle auxilio. Así se hizo. Al día siguiente sus columnas salieron de Chan Santa Cruz; al principio no encontraron estorbos de ninguna especie, mas, al llegar al rancho que nombran Hopop, repentinamente les salió al encuentro una masa de indios. En el acto sobrevino un tiroteo, y la caravana retrocedió en desorden. Una parte de los soldados buscó refugio junto a la artillería que comandaba Acereto, pero antes de que éste pudiera tomar medidas para organizar la defensa, ya los indios habían hecho estropicios entre los infantes. Otros soldados lograron tomar el camino de Kampolcoché y otros más la ruta de Tabi. Los primeros tropezaron con tantas gavillas que optaron por huir a la desbandada, y los segundos, sin guías eficaces, no tardaron en retroceder. Entonces el enemigo que los esperaba en la retaguardia, se cebó en ellos; los cazó como fieras, hizo mofa de su espanto y de su miedo, les quitó las armas, se apoderó de sus caballos y los despojó de sus uniformes y les arrancó las medallas y los escapularios que llevaban pendientes del cuello.
Los rebeldes regresaron a Chan Santa Cruz, llevando en andas el cadáver de Venancio Pec. Una vez en la plaza, arrojaron las basuras y los despojos del enemigo y fueron a postrarse a los pies de la cruz del manantial. Con lágrimas en los ojos y rebosantes de júbilo, unos a otros se decían:
–¡Es verdad, es verdad, la cruz no quiere hablar con los blancos! ¡La cruz no quiere hablar con los blancos! ¡No quiere hablar con los blancos!
Y allí quedaron aquellos hombres, cercados por el mar, la montaña y la selva. Por años de años tuvieron que defenderse de nuevos enemigos, cumpliéndose así las profecías de Cecilio Chi y de Venancio Pec.
Ermilo Abreu Gómez
FIN.






























