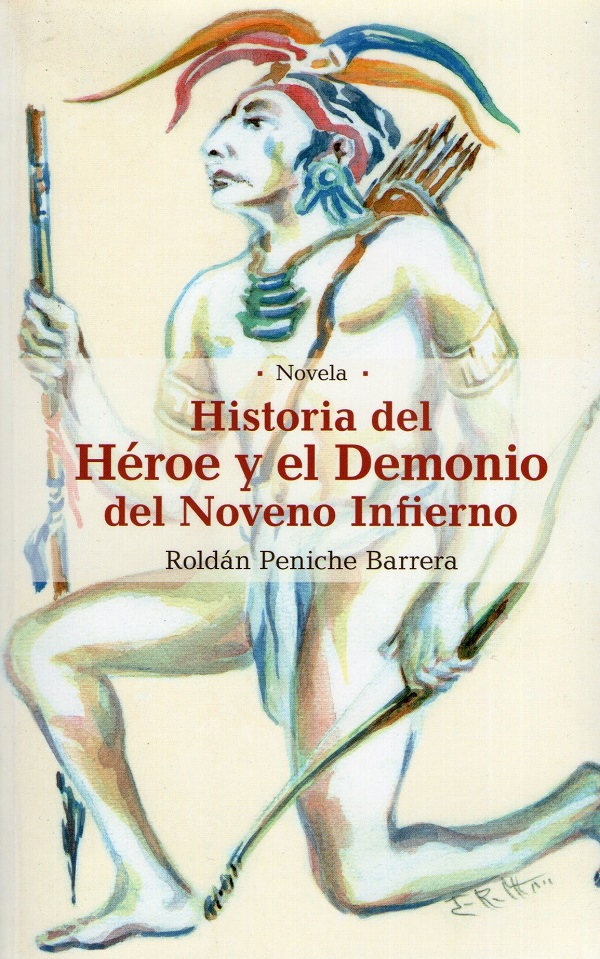
VII
2
Aquella mañana fueron sacrificados ante el enorme y negro ídolo de Ek Chuah cinco hombres y dos mujeres. Los verdugos Ojos de Puma y Garra de Fuego, fatigados y bañados de la sangre de las víctimas, sólo querían emborracharse. Cerca del mediodía, cuatro niños fueron arrojados al Cenote Sagrado de Chichén Itzá; nunca aparecieron sus cuerpos, hundidos para siempre entre el agua achocolatada y la gruesa capa de fango asentada por siglos en el fondo del gran charco.
En los días previos, los sayones habían apuñalado y destazado a ocho personas más, entre ellas cuatro hombres adultos, tres mujeres y un niño, un número de venados y jaguares y algunos perros gordos, lampiños, que no sabían ladrar. A los jaguares los pintaron de rojo, para reducirlos al momento del sacrificio, los chaques, auxiliares de los verdugos, requirieron de la ayuda de gente del pueblo.
El proceso del sacrificio de los seres humanos era más elaborado, pero no menos violento que el de los animales: unos criados sucios y desgreñados desnudaban a la víctima y la pintaban de azul; antes de conducirla ante el sacrificador, le zampaban en la cabeza un tocado puntiagudo y grotesco desprovisto de flores o de plumas. Fuertemente custodiada, la subían a empujones a la cima de una pirámide sobre la que relucía una piedra enorme también pintada de azul. Previamente, unos sacerdotes habían expulsado con la monotonía de sus oraciones y sus gestos frenéticos a todos los espíritus malignos que pudieran irrumpir en la ceremonia. En llegando la víctima a la cima, los cuatro chaques pintados de azul, el llamado color del sacrificio, la cogían por los brazos y las piernas y con inusitada ligereza la tendían boca arriba sobre el altar. Justo en ese instante aparecía Garra de Fuego, cubierto el rostro con una máscara de tapir; sin mediar palabra alguna, le hundía el navajón de pedernal entre las costillas, en la parte inferior del pecho izquierdo: introducía la mano en la abertura y extraía el corazón palpitante y chorreando sangre, para entregárselo al sacerdote principal en un plato; el sacerdote, aprisa y entonando melopeas, embarraba el rostro del ídolo con esa sangre. Los chaques, cuatro ancianos macizos como rocas, tenían una segunda obligación, menos importante: apoderarse del cadáver de la víctima y arrojarlo desde lo alto de la pirámide, escaleras abajo, a unos brujos tiznados de carbón, que lo tomaban para sí: duchos en el despellejamiento, desollaban el cadáver con escalofriante fogosidad antes de entregar los pellejos ensangrentados al sacerdote principal, quien se despojaba de sus ropas ceremoniales, se echaba encima los pellejos a modo de manto del horror, y así vestido, comenzaba una danza de días y noches por la plaza y las calles principales de la ciudad. Mientras tanto, el cuerpo desollado lo recibía otro brujo, el último actor del drama, presto a practicar una cirugía mayor, la desmembración del cadáver, que efectuaba con una precisión asombrosa: disección de alta escuela, necropsia mágica de afilados cuchillos y navajas fáciles en las carnes, para ir cercenando, con una destreza memorable, cada miembro, cada cartílago, cada falange, cuidando de reservar la cabeza, las manos y los pies, para el yantar ilustre de los grandes señores.
Mientras bebían balché a la sombra de un corpulento árbol de aguacate, los sacrificadores se quejaban del excesivo trabajo al que habían sido sometidos por los sacerdotes en los últimos días:
–Nos han traído de un lado para otro sin descanso–se lamentaba Garra de Fuego–. Ajusticiamos a varios en los altares azules, en las cuevas y en el Cenote Sagrado. ¡Está bien, hombre, está bien! Es nuestra misión, pero ¡carajo!, luego, hambrientos y sucios de sangre, nos hicieron andar un buen trecho hasta el lugar de los falos gigantes para sacrificar a dos muchachitos, asunto del que no nos advirtieron con antelación. Nunca me había fatigado tanto.
–Es que solamente quedamos de sacrificadores tú y yo –dijo Ojos de Puma después de apurar su trago de balché–. No hay otros en Chichén Itzá y ya estamos viejos. No sé qué carajos aguardan los sacerdotes. ¿Por qué no designan a jóvenes que nos auxilien en la tarea o que tomen nuestro lugar? Yo he adiestrado a algunos chicos hábiles con el navajón, pero los sacerdotes no les dan ninguna oportunidad en las ceremonias.
Los dos hombres estaban en lo cierto: aparte de ser, junto con los sacrificados, los actores principales del drama de los sangrientos ritos, los sacrificadores estaban obligados a ayunar por varios meses, a sangrarse continuamente y a dormir separados de sus mujeres; tampoco se bañaban todo ese tiempo y se ennegrecían el rostro con hollín de tea de pino mientras rezaban por las noches en el templo de un dios llamado Padre Puma Rojo.
Roldán Peniche Barrera
Continuará la próxima semana…






























