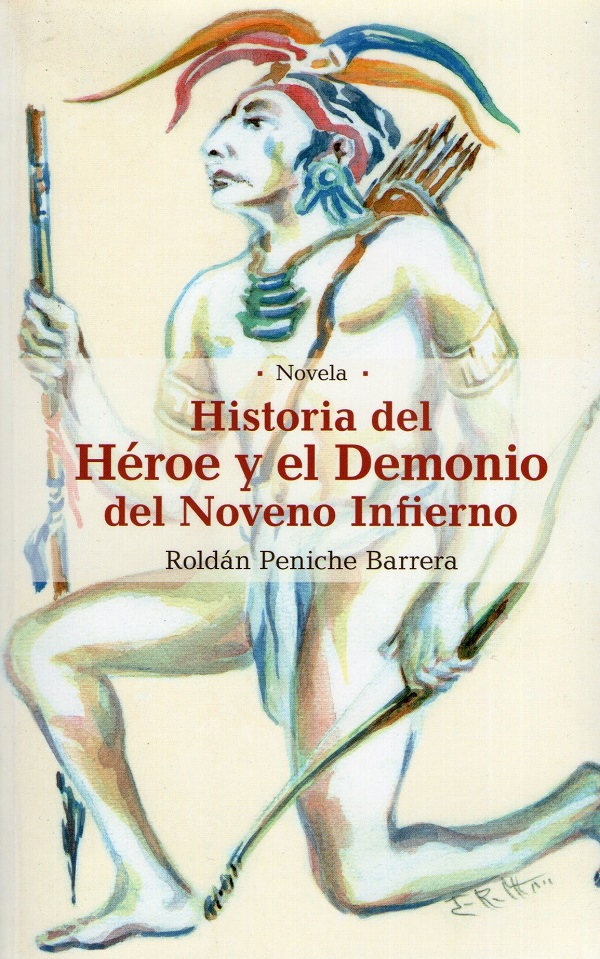
V
1
Eran los siglos de las locas fiestas y de las borracheras de órdago. Se celebraban por cualquier motivo: el calendario maya estaba tachonado de días de vino y rosas y de hartas comilonas. Festejaban los señores, festejaban los cazadores, festejaban los mercaderes, festejaban los mieleros, y hasta los cacahuateros festejaban: cada gremio tenía fijado el día o los días de su romería. Celebraban el año nuevo, el año viejo, la llegada de las lluvias, los días fatídicos del año, la coronación de un rey, la muerte de un notable, los buenos oficios de una deidad en el combate a los males endémicos:
–¡Oh, hombres! ¡Oh, hijos de los pueblos mayas! –exhortaban sacerdotes de largas túnicas coloridas y penachos de plumas y de flores en las plazas públicas–. Vienen malos tiempos para nuestras tierras. Vienen el viento negro y la langosta, vienen la mortandad y la ruina de nuestras sementeras. Es preciso que invoquéis a Chaac de la lluvia y al Serpiente Emplumada, y que les ofrendéis la cabeza de un pavo, el corazón de un perro atabacado, una gallina degollada y platos de empanadas de codorniz. Y si todavía con esto nuestros dioses no se condolieran de nosotros, disponed de vuestros esclavos que sacrificaréis encima de la piedra azul, por manos de nuestros verdugos, diestros en el arte del apuñalamiento. Nosotros, vuestros sacerdotes sagrados, estaremos prestos a recibir los corazones de las víctimas para untar con su sangre los ídolos de nuestras deidades.
Y todos se apuraban, porque de no hacerlo llegaría la langosta para arrasar con furia los campos de maíz, la mera esencia de la vida del pueblo; y los bailarines ensayaban sus altas danzas sobre zancos de madera, y las cocineras aderezaban el pan hecho con yemas de huevo y preparaban bebidas de maíz y de cacao, y unas viejas pintarrajeadas, llevando consigo unos perros de barro, poníanse a bailar a las puertas del templo, en medio de cánticos de alabanza.
Y en veces era la sequía: –Que no se agosten las sementeras, hijos de esta tierra bendita –se escuchaba el grito destemplado del sacerdote–. Vienen candentes soles y eso es malo para nuestra cosecha.
–Gran sacerdote, hombre santo –protestaban, llorosos, algunos hombres bañados de sangre– ¿Qué ocurre con nuestros hijos y nuestros sobrinos que no quieren que los sangremos? ¿Pues qué pasa con ellos? Nosotros ya nos sangramos las orejas y la lengua, como exige Kukulcán, y hemos untado de nuestra sangre los ídolos de los dioses. ¡Mira como chorrea la sangre de nuestras bocas!
–No, eso no está bien –respondía el sacerdote envuelto en su túnica bordada con hilos de colores, meneando vigorosamente la cabeza. – A ver, muchachos, ¿por qué no os dejáis sangrar como es preciso? Vosotros no sois santos ni santones. Vuestros padres y vuestros tíos han cumplido con nuestros dioses y se han sangrado, dándose buenos tajos en las orejas y la lengua. Ahora mismo os sangrarán a vosotros, de grado o por la fuerza.
Los muchachos intentaron huir, pero fueron capturados por sus parientes y, a cuchillada limpia, les sacaron sangre de las orejas y de la lengua y se la embarraron a los ídolos.
Las fiestas no sólo se celebraban para invocar el auxilio divino en el combate contra la langosta y la hambruna; se pedía a los dioses también intervenir para evitar discordias entre los ciudadanos y guerras con otros pueblos y para que, en caso de haberlas, los aliados de la Triple Alianza se hicieran con la victoria. Entonces se exaltaba a la deidad guerrera, el dios negro Ek Chuah.
A estas ceremonias correspondían ritos más elaborados: frente a la imagen de piedra del dios, a la que se llegaba por un camino muy aderezado, el sacerdote sahumaba todo el ámbito, al tiempo que uno de sus capellanes degollaba de un cuchillazo a una gallina. Unos brujos con las caras tiznadas de negro colocaban junto a la imagen una calavera y el cadáver de un hombre sacrificado, y encima de éste se estaba un pájaro carnicero llamado Kuch, picándole las entrañas; así completaban esta alegoría macabra que indicaba que se venía una gran mortandad. Para mejor agradar al dios y hacerse merecedores de su auxilio, todos se sangraban profusamente las orejas y la lengua, bañando la imagen con la sangre.
–¡Desdichados de vosotros si no untáis de vuestra sangre los ídolos de nuestros dioses! –los conminaba con grandes voces el hombre de la túnica coloreada–. Sangraos las orejas, sangraos la boca, vuestro mismo pene que es sagrado, y embarrad de esa sangre a los ídolos y a la piedra azul de los sacrificios. Si así no lo hiciereis, malditos seréis en vuestro corazón.
En medio del pandemónium de los rezos y los sahumerios, veíase a un hombre flaco parado sobre una alta pila de leña, entonando un sonsonete atestado de káes y de ues al tiempo que percutía un tunkul que tocaba con una sola mano. Alrededor de la alta pila de leña, bailaban hombres y mujeres del pueblo, algunos tan borrachos que apenas podían tenerse en pie. Al llegar la noche, el cantor cesó en su fatigosa salmodia y se bajó del podio. Al instante los danzantes se apoderaron de la leña, y un poco bailando, y canturreando, la extendieron por todo el lugar: luego le prendieron fuego y se hizo una larga brasa sobre la que una docena de muchachos caminaron descalzos sin quemarse para nada los pies; unos borrachos los imitaron, pero se desplomaron en el camino y se abrasaron todos:
–¡Se me han ampollado los pies! –lloriqueó un hombre, abandonando la caminata.
–¡Me han ardido las nalgas –gritaba otro, en éxtasis–, pero le he cumplido a mi dios!
–Cumpliste con nuestro dios, hijo del pueblo, por lo que debes de sentirte orgulloso–lo aclamaba el sacerdote– ¿Qué importa si te quemaste el culo si has alegrado el ánimo de los dioses? Dichoso tú, hombre afortunado.
La fiesta de los cazadores duraba tres días; los festejantes llegaban a los santuarios con las manos llenas de buenas piezas cobradas en sus últimas cacerías y las apilaban en medio de la plaza. Cuando un brujo daba la orden, los cazadores las ofrecían a sus ídolos. Los tres días eran de borrachera:
–¡Mamaos, hijos de la gran puta –les gritaba un brujo, ahogado en su ebriedad–, que es por los dioses!
Los viejos también festejaban–celebraban a los dioses de los panes y al Rocío del Cielo, llevándoles humildes sabandijas del campo que apilaban en medio de la plaza. Cuando el brujo daba la señal, los viejos, por turnos, acudían a sus respectivos bichos, les extraían el corazón y lo arrojaban en una hoguera alta y temblorosa.
–¡Ay, carajo! –los encomiaba el brujo– Que no digan que vosotros los viejos no servís para nada. La ofrenda de vuestras sabandijas también es buena para las divinidades.
Cuando habían ardido todos los corazones de los animales, apagaban el fuego con cántaros de agua.
Los cacahuateros consagraban su romería al dios de la guerra, Ek Chuah, y también a Chaac, el de la lluvia, ambos muy socorridos del pueblo, y a otro llamado Hobnil. Durante el festejo sacrificaban a un perro del color del cacao y ofrendaban iguanas azules y plumas de pájaros exóticos. Después comían a placer, pero no bebían más de tres copas de vino y preferían llevarse los cántaros repletos a la casa del patrón de la fiesta para embriagarse a gusto. Las conmemoraciones en honor del Serpiente Emplumada se hacían a lo grande; por esos mismos días se glorificaba al Capitán de capitanes, héroe del pueblo: lo paseaban en andas por la ciudad, con música, y apologías de sus hazañas cantadas por un juglar, las mujeres le arrojaban flores a su paso, los sacerdotes sahumaban su camino durante cinco días; grupos de danzantes, imitados por la plebe, se desataban, de pronto, en el estallido de una coreografía salvaje, a los ritmos de un baile de guerra llamado Holkanakot, pleno de rabiosos giros que emulaban con desparpajo los movimientos de los combatientes de las grandes batallas. Los cinco días remataban con la práctica de sacrificios humanos y caminatas por las sendas del fuego; los corazones de los sacrificados los recibían en un plato los sacerdotes de manos de los verdugos ante el éxtasis de la multitud; después de comer y beber a satisfacción, el pueblo transportaba en andas al Capitán de capitanes a su hogar, al ritmo de los toques de tambores y trompetas del clamoroso ensemble. En la casa del héroe proseguía la papalina, aunque, en apariencia, el glorificado no se emborrachaba. Al siguiente, un sacerdote masticador de chicle bendecía el lugar y endilgaba a los presentes un fatigoso sermón en el que encomiaba la celebración de estas fiestas para ensalzar a los dioses y a los soldados valientes, y esperar un año próspero de mantenimientos. Muchos de los oyentes, todavía bajo el tormento de la resaca de la noche anterior, acababan por dormir a pierna suelta en oscuros rincones de la casa. Pero el festín consagrado al Serpiente Emplumada y al héroe del pueblo siempre culminaba en fenomenal batahola: ricos y pobres, hombres y mujeres, andaban a la greña, salían a relucir los puñetazos y las bofetadas y ciertos ínclitos ciudadanos acababan descalabrados, con los huesos rotos, con arañazos en el rostro, sucios, hinchados, y con los ojos amoratados.
Meses antes de iniciarse tales rumbosos festejos, los sacerdotes exigían a los celebrantes ciertas rígidas obligaciones:
–Vosotros hombres, vosotras mujeres de nuestro pueblo –los exhortaban–: desde hoy, no os peinéis uno solo de vuestros cabellos, ni os lavéis la cara y el cuerpo, no os espulguéis de vuestros piojos tampoco, o vuestros dioses se volverán contra vosotros; absteneos, además, de fornicar del todo; no condimentéis vuestra comida, ni siquiera con sal; orad todo el tiempo y sangraos vuestras orejas y lenguas, y no olvidéis llevar vuestros ídolos a las ceremonias,
A la fiesta de los cazadores proseguía la de los sacerdotes, médicos y hechiceros, consagrada al Rocío del Cielo y a la diosa de la preñez, Ixchel. En medio del festejo, se presentaba con gran aparato el más docto de los hechiceros, y abriendo un gran libro lleno de imágenes y de jeroglíficos, leía en voz alta, acompañado del batir de un tunkul, los pronósticos de aquel año; de ser fatídicos, recomendaba al pueblo la manera de contrarrestarlos. En terminando la advertencia, armábase el guateque con el baile, la comilona y generosos tragos de balché. Al día siguiente, acompañados de sus mujeres, se juntaban los médicos y los hechiceros en la casa de alguno de ellos, mientras los sacerdotes, excelentes actores dramáticos que conocían a fondo el arte de embaucar a las multitudes ignaras, recitaban sus oraciones en honor de Ixchel y de Itzamná. A poco todos, embadurnados con betún, bailaban sin orden ni concierto una danza llamada Chan–tun–yab, y después procedían a sortear la fiesta correspondiente al próximo año; a quién le tocaría organizar y sufragar los onerosos gastos del convite. De pronto, el que tocaba el tunkul golpeaba fuertemente el cuero de su instrumento con los mazos y todos pegaban un grito, y ese grito era la señal de sacar los cántaros de balché y continuar la borrachera, de la que los insignes sacerdotes se excusaban de participar, dizque porque había vergüenza, dadas su jerarquía y su santidad. Enseguida sus auxiliares, suerte de sacristanes, cargaban con los cántaros y los depositaban en las casas de sus patrones, donde beberían a solas y a su placer.
En los tiempos dorados, siempre había un ricachón dispuesto a patrocinar la fiesta en turno, un sacerdote oficiante en el ceremonial, y un pueblo ávido de emociones acosado de imágenes intimidantes a las cuales ofrendaban, de muy buen grado, su sangre y sus rogativas. Era una liturgia lenta y fatigosa, pero sabían que al final de las solemnidades, explotaría el baile, la comilona y la bebedera de balché hasta el hartazgo.
Roldán Peniche Barrera
Continuará la próxima semana…






























