Visitas: 0
Novela
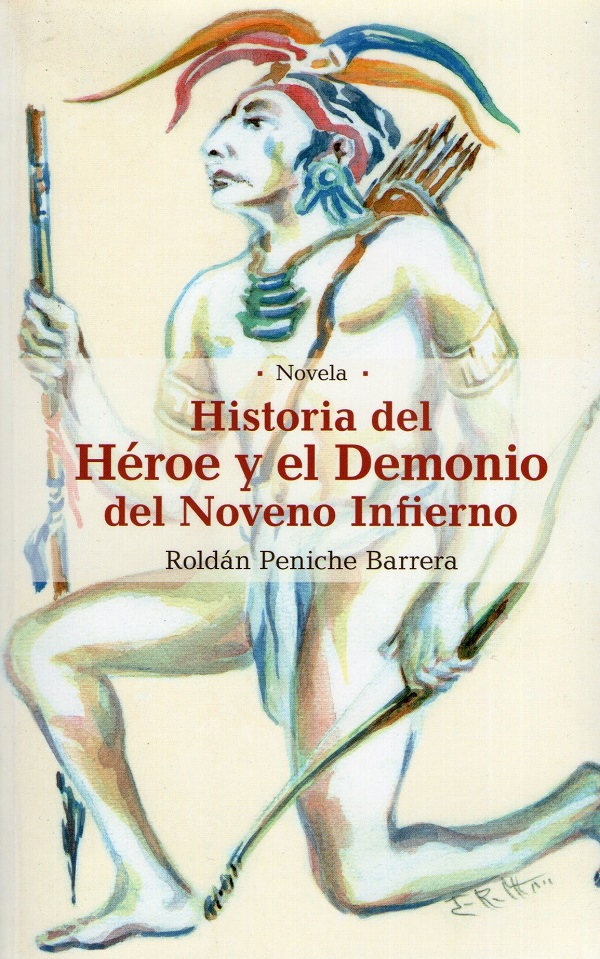
XXIII
1
En la choza del Señor Triste, tres ancianos de rostros afligidos se movían como sombras, mientras disponían su pobre equipaje, listos para emigrar a sus nuevos destinos. No eran otros que los últimos protagonistas de la gran tragedia padecida por Chichén Itzá, epilogada con el desamparo de la ciudad: el pequeño cacique Ah Okol Cheen, el augur Pavo Plateado y el propio Señor Triste.
–¡Qué pena! –se quejaba con manifiesta amargura Pavo Plateado–. Pareciera como si yo hubiese traído la maldición a Chichén Itzá: la misma noche que arribé a la ciudad asesinaron a Hunac Kel, en los días posteriores la urbe ha sido asaltada y humillada por las huestes de Ah Tutul Xiu, y para colmo, han ajusticiado a nuestro capitán Puma Rojo. Y mirad: ya todos abandonan la ciudad sagrada…
El Señor Triste se condolió del augur:
–Vamos, no ha sido tu culpa, Pavo Plateado –trató de consolarlo–. Desde hace muchas lunas se veía venir la catástrofe, pero de golpe han confluido un número de graves acontecimientos que tuvieron su origen en la excesiva confianza depositada por Hunac Kel en los capitanes aztecas y en la ambición de éstos, que traicionaron la buena fe de su amigo, o hermano, como hipócritamente le llamaban. Tu presencia en Chichén Itzá no tuvo nada que ver con el inminente estallido de los trágicos sucesos que sólo han podido ser decretados por los dioses.
–¡Ay, apenas tuve tiempo de cruzar algunas palabras con Hunac Kel! –se lamentaba el augur–. Ya él tenía una cita con la muerte, que es decir con Ah Puch, quien, no me resta ninguna duda, utilizó los puñales de los capitanes aztecas para ejecutar su demorada venganza contra un hombre que aborrecía.
–Y ese aborrecimiento acaso lo pague Hunac Kel por toda la eternidad, ilustre augur. El Noveno Infierno es el dominio del horror, y lo más espantoso que podamos imaginar no podría compararse con lo que ahí se sufre. Lo único que podría salvar al héroe sería la intervención de Hunab Kú, el Verdadero Dios. Tendremos que dirigir a él nuestras rogativas para que lo rescate de las garras del dios de los muertos.
–Pero lo que deseamos fervorosamente –terció en la conversación el pequeño cacique– es que al final Hunac Kel ocupe su estrella en el cielo como el dios que siempre soñó ser al morir. Eso lo pondría a salvo de los tormentos del Noveno Infierno y, por supuesto, de los anhelos vengativos de Ah Puch.
–Que los dioses escuchen y hagan realidad tus palabras, Ah Okol Cheen –dijo el Señor Triste levantando la cabeza y las manos al cielo en un gesto un tanto melodramático–; y de paso se concretará otra de las aspiraciones de nuestro héroe: el ser perpetuamente joven, esto es, sería un dios joven en comparación con el Rocío del Cielo y el Serpiente Emplumada, sólo para citar algún ejemplo. Hunac Kel siempre detestó la vejez y el largo proceso de envejecimiento. Rehusaba hablar del asunto y cuando cierta vez intenté abordarlo, me pidió respetuosa pero firmemente, mudar de tema.
–Pero el que detestara la vejez –precisó Pavo Plateado– no implica que detestara a los viejos, por quienes demostraba un profundo respeto. Pongámonos de ejemplo nosotros mismos, siempre favorecidos por su generosidad.
–¡Hombre! Y no olvides a su padre putativo, el Barbas de Ardilla –completó el listado el Señor Triste– y en el lugar de honor tiene que estar Tigre de la Luna, su maestro, su consejero áulico, su guía espiritual, que le hablaba claro y le indicaba la senda correcta con buenas razones aunque, justo es admitirlo, Hunac Kel no siempre obedecía sus indicaciones. Tigre de la Luna lo conocía al derecho y al revés y ningún aspecto de su vida le era ajeno. Poco antes de fallecer, me confió, un tanto decepcionado, que finalmente Hunac Kel había sido dominado por su propio mito y que vivía obsesionado por él. «Su mayor deseo–me reveló– es convertirse en un personaje de adoración cuya tumba, construida con la mayor fastuosidad por nuestros grandes arquitectos, devenga en santuario a donde peregrinos de todas las tierras acudan a venerarlo.» Bueno, también exigía, como vosotros sabéis, unos funerales pomposos con música, danzas y poesía, anhelo que no se le cumplió por los motivos que todos conocemos.
–Bien, todo eso que nos confías –dijo el augur– está escrito en el Códice de Mayapán. Tigre de la Luna tuvo el cuidado de registrar cada uno de los detalles de la vida de Hunac Kel en una manera profunda y filosófica. Por cierto, ahora que todo ha terminado y que estamos por marcharnos para siempre de Chichén Itzá, ¿puedes decirme qué haré con el Códice, querido Señor Triste…
–Quédatelo –respondió el otro–. Ese era el deseo de Hunac Kel. Nunca estará en mejores manos que en las tuyas, Pavo Plateado. Y también te habrías quedado con los códices que se robó el granuja de Lagarto Verde, que nos embaucó a todos con su falsa apariencia de chico desvalido y modoso. Me gustaría ponerle las manos encima…
–¿Sabes, Ah Okom Olal? –el timbre de la voz de Pavo Plateado anticipaba el anuncio de una gran revelación–. Yo creo que el tal Lagarto Verde nunca existió. Y aunque no lo conocí, pienso que sólo era un fantasma enviado por Ah Puch con la misión de apoderarse del Códice de Mayapán.
El Señor Triste y el pequeño cacique se quedaron de una pieza al escuchar tamaña aseveración:
–¿Un fantasma? –exclamó el primero– ¡Pero si yo mismo conversé con él! Me parece estarlo viendo, un chico nervioso, de mirada huidiza, en la casa de bajareque de Tigre de la Luna…
–¿Cuántas veces conversaste con él? ¿Una… dos? –inquirió Pavo Plateado..
–Una sola vez y nada más.
–Entonces podemos decir que no lo conociste.
–No, no en realidad.
–Yo apenas lo vi una vez por la plaza pública, mas nunca nos saludamos–intervino el caciquillo.
–Ni siquiera Hunac Kel convivió con él –razonó el augur–. El único que lo trató a fondo ha sido Tigre de la Luna, pero poca o ninguna importancia le concede en el Códice. Su esposa Ix Cacuc sólo cumplía con llevarle sus alimentos y nunca se molestó en hablarle. Además, no os lo toméis trágicamente: yo sólo he dicho que creo que el muchacho no fue sino un fantasma, personero de Ah Puch. Pero también suelo equivocarme y acaso estoy incurriendo en un dislate…
–Pero nos has sembrado la duda, insigne augur –admitió el Señor Triste con un suspiro–. Bueno, ya el daño está hecho y nunca recuperaremos esos códices. Pero cuando menos, ya lo dijo Ah Okol Cheen, nos quedamos con el de Mayapán.
El caciquillo irrumpió en la discusión para hacerles un recordatorio
–Perdonad, señores, pero tenemos que apurarnos –dijo–. Ya todos se han marchado y sólo quedamos nosotros en Chichén Itzá.
–Es verdad –lo secundó el Señor Triste–. Ah Okol Cheen y yo nos vamos a vivir a Mayapán. Ven con nosotros, Pavo Plateado, te invitamos a acompañarnos. Ahí podrás practicar tu bienhechora ciencia en completa paz.
–No –dijo el augur–. Os agradezco la invitación, pero yo soy un peregrino y me gusta andar por los villorrios y las playas para hablar con los pobres y serles útil en sus enfermedades. Por ahora parto a Tulum, donde es mi hogar, a reunirme con mi esposa.
–Nosotros –expresó el Señor Triste– hemos decidido pasar nuestros últimos años en Mayapán, al lado del rey Kabal Xiu, que ha gobernado la ciudad con sabiduría. Nos ha designado miembros del consejo ciudadano.
–Os doy la enhorabuena, hermanos –dijo el augur–. Ahí seréis felices.
–Dicen que Mayapán es la nueva reina de las ciudades mayas –opinó el pequeño cacique–, lo que alguna vez ¡ay dolor! fue Chichén Itzá.
Se despidieron a las puertas de la choza. Pavo Plateado miró alejarse a sus amigos que acabaron por desaparecer en la selva. No pudo ocultar un sentimiento de nostalgia al verlos partir: aunque recién los había conocido, les cobró un sincero afecto en tan pocos días. Luego, con sólo un pequeño lío de equipaje, Pavo Plateado tomó rumbo al Oriente: sabía que marchando rectamente llegaría por la tarde a las blancas playas del Caribe.
Pavo Plateado arribó a Tulum, justo como había previsto, a eso de las cuatro de la tarde. Lo saludaron el cielo azul exento de nubes, la brisa vespertina soplada por el dios Chaac, el sonido fraterno de las olas y las bandadas de gaviotas entregadas a la mariscada cotidiana.
Ensayó una genuflexión ante el alto templo que preside en la playa ante el enorme espectáculo del mar, y sintió lástima del sol, que aún flameaba, pero que en unas horas sufriría las primeras dentelladas de los jaguares de la noche que acechan desde las lobregueces del inframundo y que sólo obedecen a Ah Puch y a la muchedumbre de criaturas diabólicas encabezadas por el Kakasbal, La Cosa Mala. Se introdujo en el templo y agradeció a los dioses haberle concedido retornar indemne de la convulsionada Chichén Itzá.
Desde las alturas del edificio contempló, embelesado, el infinito entorno tropical tan cargado de eternidad. Recorrió otros predios llenos de luz y viento y se dio tiempo de contemplar las grandes pinturas murales ricas en verdes, rojos y negros, enseñoreadas de las efigies de los dioses y las serpientes entrelazadas, señal de Kukulcán. Se solazó con el arte de los viejos maestros: los coloridos frutos y flores y las imágenes del sol y las estrellas. El augur abandonó el edificio amurallado, se dirigió al mar y, zafándose las sandalias, remojó sus cansados pies en las aguas frescas, justo donde reposan unas enormes rocas lamidas sin descanso de las olas, rocas acaso colocadas ahí por el mismo Verdadero Dios cuando creó estas arenas y estas aguas y sintió que era bella su creación: «Estas rocas que escuchan y callan y que se saben de memoria la historia de la creación –se dijo en voz alta para enfrentar el rugido del viento– permanecerán en este mismo sitio mientras exista el mar y aun después de que el mar se haya ido.» El remojo de sus pies en el agua le proporcionó un alivio reconfortante.
Prosiguió su marcha hasta llegar a su choza donde lo aguardaba su mujer, vigorosa a pesar de su larga edad, que enseguida le dispuso la mesa con el cubierto del día: langostinos, camarones, pescado frito, frijoles, chile y un rimero de tortillas calientes. De tomar, tazas de chocolate y pozole, y de postre, dulce de papaya.
Pavo Plateado no ocultaba su asombro:
–Oye, mujer –exclamó–, pero este es un banquete digno de un rey y yo estoy muy lejos de ser un rey. ¿Hay algo qué celebrar?
–El motivo del banquete es tu regreso a Tulum, querido esposo. ¿Eso no es digno de celebrarse?
–¡Oh, mi regreso a Tulum no tiene ninguna importancia! De todos modos, te agradezco que te hayas tomado tanta molestia para recepcionarme.
–Bueno, quizás tu regreso no signifique mucho para ti, pero sí para los pobres que con tanto amor sanas por un plato de comida. Ellos insistieron en que yo aceptara todo lo que está sobre la mesa. Si a alguien tienes que agradecer estos alimentos es a ellos.
–Pero es que es demasiado… No podré con tantos manjares a la vez.
–Tómalo como un anticipo de futuras curaciones. Además, si no nos los acabamos, se los regalaremos a los más pobres.
Pero lo cierto es que Pavo Plateado estaba feliz de regresar a su casa, aireada, olorosa a sulfuro y bendecida de los dioses. Y no podría ser de otro modo: el augur era un hombre bueno que siempre veía por el bien ajeno y su generosidad no conocía límites. Mientras comía, miraba el ir y venir de las olas de aquel mar Caribe de aguas color turquesa: «Chichén Itzá es, o era, una ciudad ilustre donde se escuchaba respirar a los dioses –se dijo, admirado–, pero en Tulum se les oye reír y correr por la playa y nadar en el mar, como lo haría un muchacho. En la ciudad sagrada son demasiado hieráticos. En Tulum caminan a nuestro lado y hasta nos juegan bromas.»
Tres días no abandonó su choza Pavo Plateado. Se la pasó comiendo pescado y estudiando el Códice de Mayapán. Al cuarto le confió a su esposa las horrendas experiencias vividas en Chichén Itzá.
–En sólo unos días –le decía– he sido testigo de la muerte de nuestro héroe Hunac Kel, del asalto a la urbe y de su posterior abandono. Ya Tigre de la Luna lo anunciaba en su Códice. Yo, que he estudiado los libros sagrados y creo conocer algo del lenguaje divino, no doy con la respuesta adecuada a los misterios del mundo. Los dioses tejen y destejen el destino de los hombres de una manera oscura e imprevista. ¿Por qué la muerte de Hunac Kel? En apariencia, los capitanes aztecas le segaron la vida, pero yo pienso que sólo fueron el instrumento que Ah Puch requería para consumar su venganza de un hombre que lo desafió y se burló de él cuantas veces pudo. Sin embargo, el Serpiente Emplumada pudo haber evitado su muerte y no lo hizo.
–Pero su alma, Pavo Plateado, su alma. ¿Qué será de ella?
–Eso sólo lo decidirá Hunab Kú, el Único y Verdadero Dios. Ojalá que Hunac Kel salga victorioso del combate que ahora sostiene con el dios del Noveno Infierno. Así, por lo menos, como los hombres buenos, pasará a disfrutar su Eternidad bajo la sombra santa de la Gran Madre Ceiba.
–¿No ocupará su estrella para regir como un dios?
–No, eso no. Nada de estrellas, mujer. Ahora sólo podemos aspirar que descanse su alma bajo la Ceiba Sagrada.
–Pero eso es muy poco para un hombre de sus tamaños. No es lo que deseaba Hunac Kel. Él soñó con ser un dios y no sólo descansar su Eternidad bajo la Santa Ceiba…
–No sólo soñó con ser un dios, sino que alardeaba de ello. Su soberbia ha de haber enfadado a los grandes dioses. Quizás el propio Hunab Kú reprobó sus desplantes y lo vetó para alcanzar la divinidad…
–¡Oh, pobre Hunac Kel! Su arrogancia ante el Único Dios lo ha hundido…
–Bueno, eso pienso, mujer, pero no olvides que soy sólo un augur y que los augures también nos equivocamos.
El quinto día arropó amorosamente el Códice de Mayapán, que había traído desde Chichén Itzá, con un limpio paño de algodón; se atavió con un traje blanco y un manto bordado, y se tocó de un penacho de plumas de guacamayo.
–¿Se puede saber hacia dónde te diriges tan elegantemente vestido? –le preguntó su asombrada esposa.
–Me es preciso hablar con Flecha de Fuego ahora mismo.
–¿El sacerdote sagrado de Tulum? ¿Y cuál es tu urgencia de verlo ahora mismo?
–Mira, esto –y le enseñó a su esposa el paquete cuidadosamente envuelto–: es el Códice de Mayapán que le llevaré a Flecha de Fuego. Como tú sabes, es un antiguo y leal amigo y puedo encomendárselo con absoluta confianza.
–¡Pero si a ti te lo ha confiado el Señor Triste por instrucciones de Hunac Kel!
–Es cierto, mujer, pero ya no puedo encargarme de él. Recuerda que somos peregrinos y que nos es preciso desplazarnos constantemente con motivo de nuestras curaciones. La casa permanece sola todo el tiempo y un día algún truhán podría robarse el Códice ¿te imaginas? Además, ya estamos viejos y nuestra muerte no ha de estar lejos.
–Ya veo; deseas dejarlo en manos confiables, como las de Flecha de Fuego…
–Sí, pero con la condición de que en una de sus visitas a Mayapán, se lo entregue al rey Kabal Xiu. En realidad, el Códice no nos pertenece a nosotros, sino a Mayapán, a donde debe regresar.
Enseguida acudió Pavo Plateado a la casa de Flecha de Fuego, a quien hizo entrega del Códice, rogándole llevárselo a Kabal Xiu en alguna de sus jornadas a Mayapán. El sacerdote juró solemnemente cumplir con aquel cometido fundamental.
Al sexto día se levantaron con la luz del sol y acordaron reanudar sus jornadas de sanación entre los desvalidos de los pueblos:
–No sabes lo aliviado que me siento, mujer –suspiró el augur–; ahora que no tengo bajo mi responsabilidad el Códice. Representaba un gran compromiso para una persona de mi edad. Además, ya he cumplido con el registro de todos los detalles de la muerte de Hunac Kel y del abandono de La Ciudad de los Brujos del Agua. Ahí digo todo lo que faltaba por decir del héroe y de Chichén Itzá.
–Pero no de Mayapán, que está viva y refulge como un nuevo sol; al fin y al cabo el Códice lleva su nombre.
–Bueno, de Mayapán allá los chilames mayapanenses. Yo he abandonado Mayapán hace muchas lunas y no sé lo que ocurra en ella. De seguro cuenta Kabal Xiu con sabios consejeros que lo orientarán en el asunto. Quizás el propio Señor Triste, que ahí vive, podría encargarse del Códice, o alguien más, no lo sé.
–Bien, tú ya no debes preocuparte. Has cumplido y eso basta. Y ahora, Pavo Plateado, ¿qué lugares visitaremos? –preguntó la esposa, buscando mudar de tema.
–Creo que debemos pasarnos un tiempo en Cozumel –dijo el augur–. Nunca hemos llevado nuestra ciencia a ese lugar y ha de haber gente a la que podamos ayudar.
–Pero estás hablando de una isla –protestó la señora– y hay que cruzar el mar.
–No importa: lo cruzaremos. Tengo amigos que nos transportarán en sus cayucos
Al mediodía cruzaron a Cozumel y enseguida se dedicaron a recorrer la isla. Llevaban consigo hierbas que curaban un número de dolencias.
–¿De dónde venís, buenas gentes? –les preguntaban los pescadores en la playa.
–Venimos de Tulum.
–¡Ah, Tulum, La Ciudad de la Aurora…! ¿Y puede saberse que buscáis por estos rumbos, abuelos?
–Somos médicos y practicamos curaciones a los enfermos.
–¿Y qué sabéis curar, exactamente? –preguntaron un pescador y su mujer, secos de carnes y vestidos de harapos.
–Curamos los cólicos y la diarrea, desaparecemos los tumores, ponemos los huesos en su lugar y aliviamos las calenturas y el resfrío.
–Hay muchos enfermos en la isla, pero somos muy pobres. ¿Cómo pues os pagaremos?
–Dadnos un poco de vuestro pescado y un rincón para pasar la noche.
–Está bien, abuelos; venid a nuestra choza, que se nos han puesto malos los críos.
Roldán Peniche Barrera
FIN.































