Novela
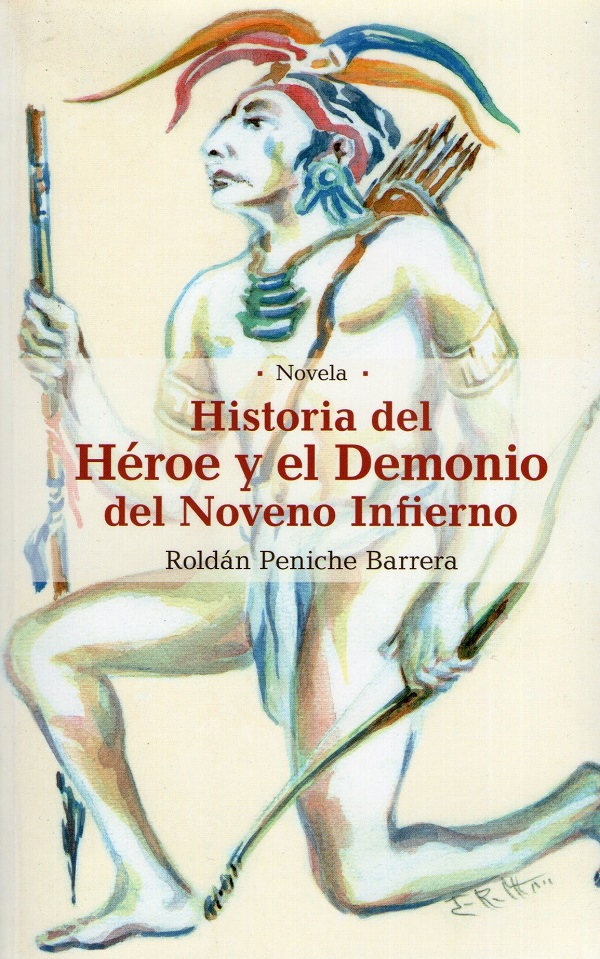
XXII
2
Ah Tutul Xiu integró de inmediato un ejército casi tan enorme como el que había operado en los tiempos de Hunac Kel. La antigua Confederación de Mayapán, o lo que quedaba de ella, se había diluido, y muchos de los pueblos que la conformaban mudaron de residencia y ya no deseaban formar una nueva confederación. Pero, en cambio, el rey de Uxmal sumó a su ejército tropas de los viejos reinos de Ichcaanzihó y Dzibilchaltún que ya habían visto pasar sus mejores tiempos, pero que estaban dispuestos a colaborar en su proyecto.
Una noche cayeron por sorpresa sobre Chichén Itzá; eran tantos los soldados invasores que en cuestión de minutos sometieron a la urbe sagrada. Con la arrogante actitud propia de los tiranos vencedores, el viejo Tutul Xiu se hizo subir por sus forzudos chaques a la Pirámide de Kukulcán, desde cuyas alturas dirigió a la multitud un largo e ininteligible discurso en que lo único que se entendió fue que deploraba profundamente la desaparición de su amigo Chac Xib Chac y culpaba a Hunac Kel y a los siete capitanes aztecas de la extinción de la Confederación de Mayapán y del desastroso destino de Chichén Itzá. Cuando concluyó su perorata, los chaques lo ayudaron a descender con grandes trabajos, tratando de que no se resbalara en alguno de los noventiún peldaños de la empinada escalera. Ese mismo día hizo sacrificar a Puma Rojo, pero 7–Tecolote logró huir con rumbo desconocido, salvando la vida. Ordenó la ejecución de otros capitanes y el encarcelamiento de todos los soldados capturados en la invasión, que se repartirían los príncipes y reyes victoriosos para someterlos a la esclavitud o sacrificarlos en sus altares azules.
–¿Cómo te has atrevido a ascender la pirámide? –le señaló más tarde Ah Ulil–. Ya no eres el muchacho de otros tiempos. Pudiste haberte matado en un descuido.
–Para ser un verdadero rey hay que impresionar a la multitud, querido Ah Ulil – contestó Tutul Xiu–. Si no lo eres, renuncia y dedícate a otra cosa.
Ah Ulil se rio para sus adentros de aquella necedad y nada dijo: entendió que discutir con aquel cretino era perder el tiempo.
En los repartimientos de prisioneros, el señor de Uxmal se quedó con la experta cocinera de Hunac Kel y con el modisto de Chac Xib Chac, tal como había acordado con Ah Ulil, quien no se mostró interesado en ninguno de ellos.
Había sido una fácil victoria, si podemos llamarle victoria al sometimiento de una ciudad desprovista de un verdadero ejército, una ciudad infestada de vagos y malhechores ocupados en tareas de restauración de predios y desbrozo de patios y jardines, ajenos a toda disciplina militar.
Muerto el héroe Hunac Kel y muertos sus asesinos, los siete capitanes aztecas, todos ellos intrépidos defensores de Chichén Itzá, nadie quedaba para resguardar a la urbe de los asaltos enemigos.
Antes de retirarse con sus tropas, los triunfadores les advirtieron a los vencidos que deberían abandonar la ciudad o, de no hacerlo, los sacrificarían en la primera oportunidad. Pero las advertencias sobraban, pues ya habían partido, a raíz de la muerte de Hunac Kel, un buen número de familias itzáes rumbo al Petén, en Guatemala, y los señores acaudalados, junto con sus bienes y sus esclavos, se mudaron a Mayapán, que bajo el reino de Kabal Xiu florecía de nuevo y evidenciaba un futuro promisorio como la ciudad más importante del Mayab, lo que ciertamente ocurrió en los dos siglos venideros. Los sabios y los artistas, los sacerdotes y aun los brujos alarmistas también partieron a Mayapán, convencidos de que Chichén Itzá era una ciudad maldita estigmatizada por el brutal asesinato de su rey, Hunac Kel, un hombre santo, acaso un dios en esos momentos.
–¡Que no se quede un solo hombre en Chichén Itzá! –se desgañitaba en la plaza pública un brujo con una máscara de jaguar–. ¡Que no quede un solo artista, un solo astrónomo, un solo barrendero, una cocinera, un puto, una puta! ¡Que abandonen para siempre los augures esta ciudad repudiada de los dioses! Que solamente arraiguen en ella las fieras y los duendes de la noche, las hierbas malignas, la hiedra que ahoga con sus garras verdes los muros de los viejos palacios, y el árbol cruel cuya sombra nos hincha el cuerpo y acaba por dejarnos ciegos. Vámonos cuanto antes de este lugar sombrío y desventurado, no porque lo haya dispuesto el reyezuelo de Uxmal sino porque ha llegado la hora de marcharse: la tierra se ha agotado y no da de sí para el florecimiento de los maizales, sustento de nuestra vida.
Todos se sumaron al éxodo: los destinos podían ser el Petén, Mayapán, las costas; cualquier sitio era bueno con tal de alejarse de Chichén Itzá.
Los winicoob fueron los últimos en partir. Se marchaban sin rumbo fijo, hacia donde el viento los jalara. No tenían mucho que llevar ni nada que perder; para ellos era lo mismo un sitio que otro: total, su única obligación era sufrir.
Roldán Peniche Barrera
Continuará la próxima semana…






























