Visitas: 0
Novela
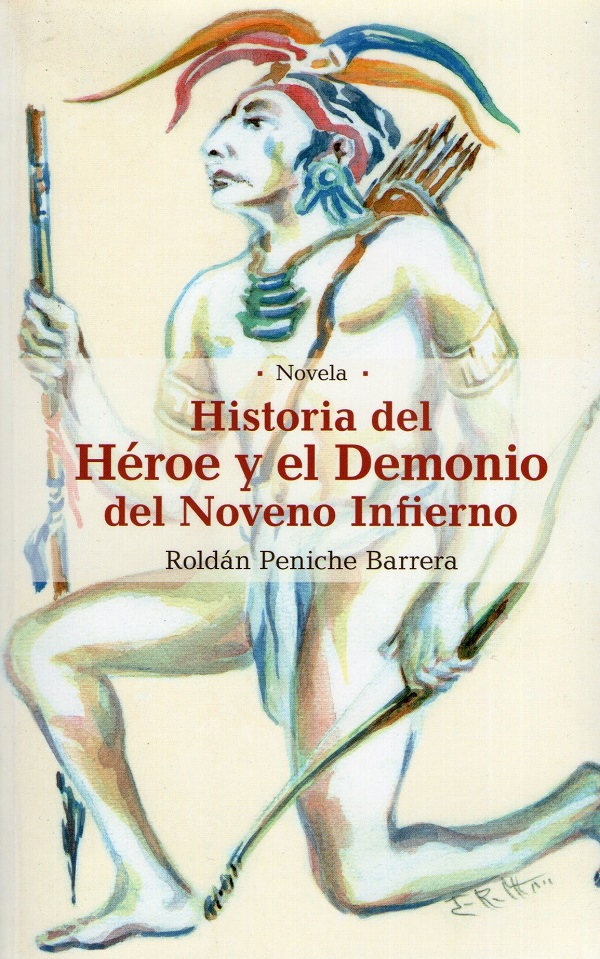
XX
5
El hombre de barbas y cabellos nevados, flaco y flexible como un bejuco y el rostro curtido por el sol de playas y de selvas, respiró a profundidad y, soltando el aire con suavidad, externó su satisfacción de encontrarse de nuevo en Chichén Itzá:
–Es una sensación maravillosa estar de nuevo en esta Ciudad de los Brujos del Agua, Señor Triste –le sonrió a Ah Okom Olal quien, mientras Hunac Kel visitaba la cancha del Juego de Pelota, había invitado a su ilustre huésped a descansar en su choza. Los acompañaba el cacique Ah Okol Cheen.
–Por el fulgor de alborozo que asoma a tus ojos, Pavo Plateado –dijo el Señor Triste–, parecería que durante siglos no has estado en Chichén Itzá.
–Puedes decirlo de nuevo –rió abiertamente el peregrino–: viví en esta santa ciudad cuando Chac Xib Chac recién comenzaba a reinar, pero en unos pocos años me percaté de que no era un verdadero gobernante, sino un sátrapa en potencia, y un día abandoné la ciudad en compañía de mi esposa y nos dirigimos a Tulum, donde establecí mi hogar. Entonces acabábamos de perder al último de nuestros cuatro hijos y, desolados ante la adversidad, decidimos vagar por las playas y los caseríos donde ejercíamos nuestra ciencia entre los olvidados de los dioses.
–Sin embargo, tú naciste en Mayapán, según me ha revelado Hunac Kel –señaló el Señor Triste.
–En efecto –asintió Pavo Plateado–; nací en Mayapán, donde me desposé con la única mujer en mi vida, Ix Ucum, y procreamos cuatro hijos, todos los cuales fallecieron jóvenes, el último en Chichén Itzá, donde entonces vivíamos. Nuestra ciencia resultó impotente para salvarlos de las fuerzas malignas de Ah Puch. En Tulum, el sol y la brisa marina nos devolvieron nuestra antigua vitalidad; entonces pensamos que, si no habíamos logrado salvar a nuestros hijos, sí en cambio podríamos salvar a otros seres humanos que también sufrían sin que nadie viera por ellos. Así iniciamos nuestro largo peregrinar, siempre practicando nuestra ciencia por la sola recompensa de un plato de frijoles y una estera para dormir. Son tantos los lugares por donde hemos peregrinado que Hunac Kel, que nos buscaba, se demoró mucho en encontrarnos.
–Deseaba el rey, con gran empeño —dijo el Señor Triste–, confiarte el Códice de Mayapán, como él mismo te ha explicado antes de partir –y tomándolo el sacerdote de una pequeña mesa, puso el Códice en las manos de Pavo Plateado.
–Considero un gran honor recibir este libro redactado por un hombre ilustre como Tigre de la Luna –dijo el sabio, inclinando la cabeza mientras abría el Códice como se abre un biombo y examinaba, con un placer inefable, sus hojas apergaminadas llenas de figuras y signos extraños.
Por momentos se detenía en cierto párrafo o en cierto dibujo que hubiese llamado su atención, y lo discutía con el Señor Triste, ante el pasmo del caciquillo, que nada entendía del asunto. Luego lo cerró cuidadosamente y lo asentó sobre su regazo
–¿Sabes, Ah Okom Olal? –prosiguió–, aparte de un honor, ser depositario del Códice de Mayapán entraña una enorme responsabilidad que asumo con todo lo que ello implica. Sin embargo, hay algo que debo confesarte: Hunac Kel es joven todavía, y no sé si los dioses me concederán los años necesarios para registrar las muchas proezas que seguramente le aguardan en la vida. Sobre esto lo prevendré a la conclusión de su entrevista con los capitanes aztecas.
–Vamos, insigne augur –sonrió el otro–, a pesar de tu edad te miras de muy buen ver y en perfecta salud. Los dioses, porque eres un hombre bueno, te darán todo el tiempo del mundo para consignar en el Códice muchas de las futuras hazañas de Hunac Kel.
–Que tu pronóstico se haga realidad, querido Ah Okom Olal. Mi mayor deseo es cumplirle al héroe más notable de nuestra raza y dejar constancia de la epopeya de su vida.
Más tarde, el Señor Triste lo invitó a una taza de chocolate, y el cacique Ah Okol Cheen le ofreció unos tamales para cenar.
–Gracias, Ah Okol Cheen– le manifestó al pequeño cacique un tanto apenado–, pero soy de poco comer y no acostumbro cenar. Solo beberé el chocolate que me ofrece Ah Okom Olal, que se mira espumoso y ha de estar rico.
–He observado que Hunac Kel te tiene en gran estima, señor –le dijo de pronto Ah Okol Cheen.
–Bueno, lo conocí cuando era sólo un muchacho –explicaba Pavo Plateado–. Recuerdo que, después de conversar con él, le dije a Tigre de la Luna: «este chico llegará muy lejos. Es intrépido y de noble corazón». Conocí también al Barbas de Ardilla, un hombre sagrado. Lamentablemente, pronto abandoné mis lares y ya no les vi más. Durante mi exilio supe de la exaltación divina de Barbas de Ardilla y de la entronización de Hunac Kel. Ahora es todo un hombre, pero sigue siendo joven.
Ah Okol Cheen ya no escuchaba el discurso de Pavo Plateado y sólo aguardaba el momento preciso para revelarle la dramática situación que padecía Chichén Itzá ante las atrocidades de los capitanes aztecas. No fue nada fácil, por su turbación en presencia del augur pero, armándose de valor, pudo exteriorizar aquella inquietud que le había robado el sosiego.
–Desde hace algunos años, señor, Hunac Kel anda en malas compañías –dijo–. Nosotros le hemos hecho ver su error pero sólo se ríe y nos tacha de crédulos que nos tragamos todo lo que nos dicen. Nos es imposible convencerlo de que hablamos con la verdad, pero contigo sería distinto. Estamos ciertos de que te escuchará y se desligará de los siete capitanes aztecas que se han convertido en su sombra y le acompañan a todas partes.
Pavo Plateado, al escuchar lo dicho por el cacique, se alarmó:
–Algo me ha dicho el Señor Triste sobre el asunto –expresó–, pero yo le he respondido que acabo de llegar a Chichén Itzá y que tendría que conocer a fondo la situación para aconsejar a Hunac Kel con buen juicio. Por lo que vosotros me decís, la cosa es seria, y a la larga podría vulnerar al rey y a la misma Chichén Itzá…
–Aquí estamos hablando de mercenarios crueles y ambiciosos que no miran sino por sus oscuros intereses –intervino el Señor Triste–, que se han adueñado de nuestra ciudad, que son implacables y matan sin piedad al que no se someta a sus caprichos, ignorando la autoridad de Hunac Kel… Lo terrible es que el propio rey y Sinteyut Chan, el jefe de la banda, mantienen una estrecha amistad que se remonta a los años infantiles. Y estoy seguro de que Hunac Kel le confiaría su propia vida sin siquiera pensarlo.
Pavo Plateado bebió de su taza de chocolate y con una expresión de profunda preocupación dijo:
–Ahora comprendo vuestra desazón, señores, y algo hay que hacer antes de que se suscite una tragedia de dimensiones inimaginables. No conozco a los tales capitanes aztecas, pero vosotros me los habéis pintado con los más fieros colores y eso me basta para darme cuenta del peligro que se cierne sobre nuestro amado rey y la ciudad santa. Os prometo que al regreso de su diligencia le haré saber a Hunac Kel mi inquietud sobre la cuestión con objeto de tomar la resolución más sabia, esto es, la única alternativa posible: deshacerse de esos pérfidos de una vez por todas. No permitiremos que nuestro rey se hunda y que, de paso, hunda a Chichén Itzá. Si me ha confiado la sagrada responsabilidad de custodiar el Códice de Mayapán, igual deberá escucharme y poner en práctica mis advertencias.
–Gracias, Pavo Plateado –dijo aliviado el Señor Triste–. Estamos seguros de que te escuchará y ponderará tus razonamientos. Quizás estemos a tiempo de salvar al rey y a nuestra ciudad.
Comenzaba a respirarse cierto optimismo en la choza del Señor Triste cuando el cacique Ah Okol Cheen epilogó el espinoso coloquio con una intervención inquietante:
–Bueno, pero, a propósito de Hunac Kel –dijo–. ¿Por qué no ha regresado de su diligencia? Muy claro expresó que sólo se estaría unos minutos en la cancha y, señores, ya ha transcurrido una hora y no tenemos noticias suyas. ¿Qué habrá ocurrido?
La interrogante del caciquillo dejó boquiabierto al Señor Triste:
–Es verdad –reaccionó–. ¿Por qué no ha regresado? Se ha dilatado demasiado y ya es noche. ¡Ven, Okol Cheen! Vamos por Puma Rojo y 7–Tecolote ahora mismo. Que reúnan a sus tropas de inmediato y acudiremos todos a la cancha del Juego de Pelota –luego volteó hacia su huésped que los miraba con ojos asombrados–. Regresaremos lo antes posible –le dijo–. Tenemos que ir por Hunac Kel.
–Pero yo debo ir con vosotros –protestó el augur–. Hunac Kel es mi amigo y ha sido muy gentil con mi persona.
–Lo sabemos, pero nos encomendó mirar por ti en su ausencia –le explicó el Señor Triste–. Desconocemos qué está ocurriendo en la cancha y también tememos por tu integridad física. Hunac Kel nos mataría si algo te sucediese. Te ruego permanecer en la casa mientras regresamos de nuestra diligencia.
–Además has cumplido una larga jornada y debes descansar –añadió el caciquillo–. Duerme un rato o, si prefieres, lee algunas páginas del Códice de Mayapán, tú que eres entendido en esas cosas.
El augur no insistió más, contentándose con verlos partir a toda prisa.
Roldán Peniche Barrera
Continuará la próxima semana…






























