Novela
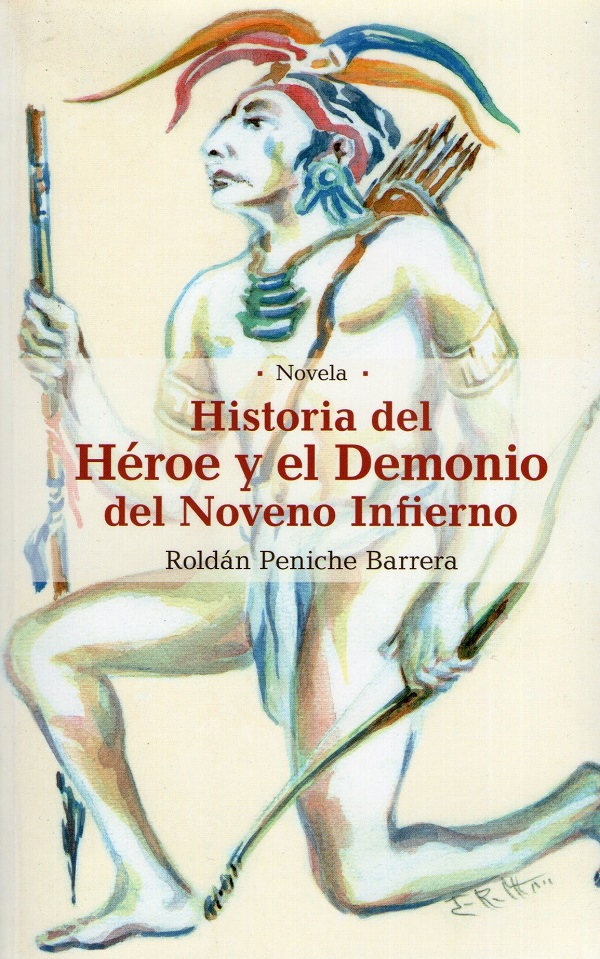
XIX
2
La larga conversación que sostuvo con Sinteyut unos días antes satisfizo plenamente a Hunac Kel. No podía esperar menos: habían sido amigos de la infancia, habían combatido juntos y ahora, en el gobierno de Chichén Itzá, el rudo jefe de los capitanes aztecas le reiteraba su lealtad y la de sus hombres en la defensa de la ciudad sagrada contra sus enemigos, que se habían multiplicado.
Todavía extrañaba los sabios consejos de Tigre de la Luna pero, gradualmente, se iba esfumando el recuerdo de su tutor.
Ahora le pedía consejo al gran sacerdote de la ciudad, el Señor Triste y, cuando se trataba de asuntos de guerra, sólo escuchaba la opinión de Sinteyut. Lo malo es que la influencia del capitán de capitanes rebasaba las cuestiones bélicas, y era común que el rey le consultase aun sobre temas políticos y sociales.
Por otra parte, Hunac Kel, gozando de nuevos ímpetus, dispuso, ya en serio, desbrozar los meritorios edificios de la ciudad, limpiarlos y pintarlos de cal. La tarea tomaría tiempo: eran muchos los predios y la mano de obra de los winicoob resultaba insuficiente, ya que era la época de la cosecha y muchos se hallaban ocupados en los maizales.
Hunac Kel y sus capitanes tampoco contaban con el tiempo para vigilar y revisar tan ambicioso proyecto: sus enemigos los atacaban por todos los flancos y había que defenderse. En los combates fallecieron numerosos soldados de ambos bandos. Por aquellos días nombró Hunac Kel, como sucesor suyo en Mayapán, cuyo trono estaba vacante, al sacerdote Kabal Xiu, hombre de su absoluta confianza. Encolerizado por la noticia, Sinteyut acudió de inmediato a la pirámide de Kukulcán:
–No has debido nombrar a un sacerdote rey de Mayapán –le reclamó a Hunac Kel–, sino a un capitán como nosotros, leales servidores tuyos. A Taxcal, por ejemplo…
–A vosotros los necesito aquí, cerca de mí –le precisó el rey–. Taxcal, Pantemit y los demás son hombres de guerra, Sinteyut, y sólo vosotros podéis enfrentar al enemigo en Chichén Itzá. Mayapán es una ciudad tranquila que necesita más de un religioso que de un miliciano que la gobierne.
–Mira Hunac Kel: ninguna ciudad, por pacífica que sea, se halla libre de una invasión en estos días. Sin la dichosa Triple Alianza, hoy hecha cisco, cualquier cosa puede ocurrir. Mayapán podría ser asaltada y devastada por las huestes de Ah Tutul Xiu, o las del propio Ulil. Su vulnerabilidad está a la vista.
–No existe tal vulnerabilidad, Sinteyut. Tú conoces las poderosas murallas de la ciudad que no son fáciles de salvar y que constituyen un bastión formidable. Kabal Xiu está para resolver las cuestiones internas de Mayapán y para atender a sus ciudadanos, su defensa ha quedado a cargo de mis capitanes Ah Itzam May y Ah Kantún, que han venido trabajando desde hace algún tiempo con Hooch Cocom, jefe de la tribu de los cocomes, unos hombres del Sur, fieros como jaguares, a quienes hemos permitido vivir en Mayapán con la condición de ayudar en su defensa, por si alguien se atreviese a invadirla.
–No conozco a estos cocomes de los que tanto blasonas, pero te aseguro que no son ni la mitad de aguerridos que cualquiera de mis capitanes aztecas.
–Al contrario: tus capitanes aztecas, con ser aguerridos, no resistirían un enfrentamiento con estos cocomes que manejan todas las armas; a ti mismo, con tu temible macana, te harían pedazos.
Ante estas palabras, Sinteyut Chan sintió hervir la sangre en todo su cuerpo: el rey, su amigo del alma, lo hería en el más vulnerable de sus orgullos: su hombría, su indiscutible casta de guerrero y de mágico operador de la macana.
–Me insultas, Hunac Kel –se querelló, visiblemente dolido–. Nunca me habías ofendido de esa manera.
Hunac Kel se sintió terriblemente apenado de repente: había hablado más de la cuenta y lo que dijo acaso no había sido lo que quiso decir.
–Perdona si te he insultado –dió marcha atrás ante el gesto, entre ardido y asombrado, de Sinteyut–. No ha sido mi intención, pero tú me orillaste a ello con tus duras palabras sobre Mayapán y sus aliados los cocomes. No me has dado alternativa… pero yo me he propasado contigo. En verdad lo lamento: te ruego aceptes mis disculpas.
Pero el daño ya estaba consumado, y el rostro iracundo de Sinteyut pareció tornarse, en cierto momento, en la espantable cabeza de una serpiente dispuesta a arrojar su veneno y ejecutar su venganza. Aquellos negros ojos estrábicos, que miraban sin mirar, proyectaban un odio que nacía desde el mismo fulgor de los infiernos.
–Creo que las palabras sobran –dijo, al fin, Sinteyut–. He interferido en tu autoridad real y eso no está bien, y por ese atrevimiento obtuve en respuesta tus reproches. Me los gané a pulso y lo siento. Olvidemos el asunto en nombre de nuestra vieja amistad, si te parece.
El buen corazón de Hunac Kel se alegró ante tales palabras:
–¡Hombre, Sinteyut! –exclamó jubiloso–. Has hablado con sabiduría. ¿Cómo vamos a romper una hermandad de tantos años sólo por una discusión estúpida? Yo te sigo queriendo con todo el corazón. Te prometo que ya no te reñiré más en la vida, y desde hoy pediré tu parecer –rió abiertamente– hasta para enchilar mis tamales.
Se abrazaron efusivamente e intercambiaron algunos puñetazos y mentadas de madre, como era hábito en ellos. La antigua amistad, al parecer, permanecía incólume. Luego Sinteyut se despidió y bajó a prisas los noventiún peldaños de la gran escalera de la pirámide de Kukulcán. En su rostro, que Hunac Kel no pudo ver, se advertía un gesto de infinito desprecio.
Roldán Peniche Barrera
Continuará la próxima semana…






























