Visitas: 0
Novela
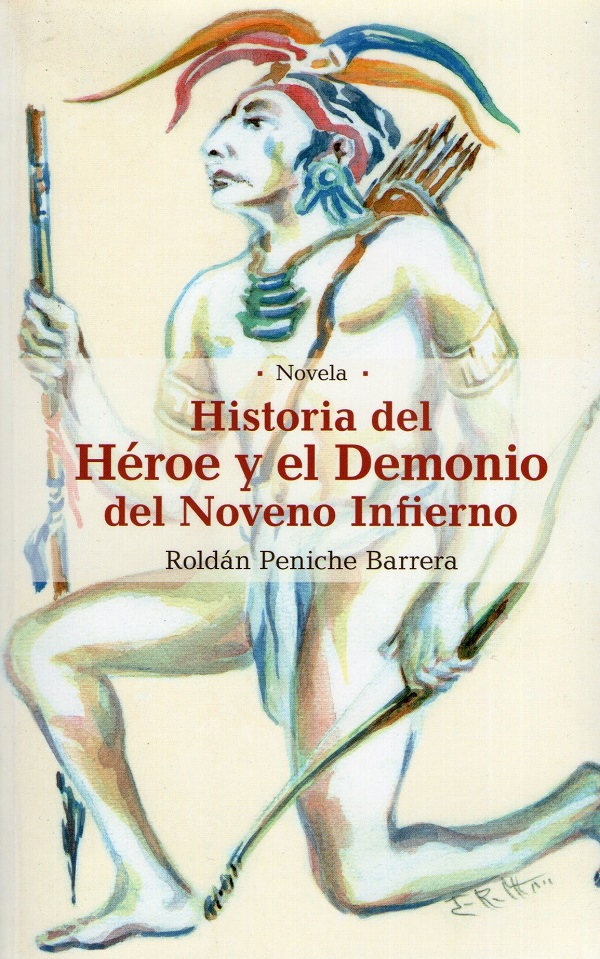
XVII
1
Por aquellos días se dejó ver en Chichén Itzá un joven alto y moreno de largos cabellos recogidos atrás con un nudo a modo de cola de caballo. Vestía con sencillez: sus bragas y su capa eran de algodón corriente y andaba descalzo. Con gran seguridad se encaminó hacia el mercado y, acercándose a una cocinera, le pidió con visible humildad un plato de la sopa de pescado que hervía en el fogón. Pagó con las semillas de unas vainas de cacao y, sentándose en un rincón, le hizo los honores a aquel salcocho de cabezas de pescado que algo de carne tendrían. Dos viejos criados que hacían el mandado para los amos observaron al recién llegado no sin cierta desconfianza:
–Ese joven no parece de por acá –dijo uno de ellos.
–Es verdad. Y observa cómo devora esa sopa desabrida –exclamó el otro.
–Parece que no ha comido en lunas. ¿Quién será?
–Hombre, nomás míralo: es sólo otro vago que viene a delinquir a Chichén Itzá.
Limpiado que hubo su plato, el joven se dirigió a los dos viejos:
–Buenos días, ancianos, perdonad –les preguntó–. ¿Conocéis por ventura a un hombre sabio llamado Tigre de la Luna?
–Por supuesto –dijo uno de los viejos–. ¿Quién no conoce por estos rumbos a Tigre de la Luna? Dinos ¿qué quieres de él?
–Le traigo un mensaje importante, pero debo entregárselo en persona. Os suplico me indiquéis dónde es su morada.
Los viejos no ocultaban su desconfianza:
–¿No eres algún pícaro que busca causar problemas en nuestra ciudad, muchacho? Porque de esos ya tenemos muchos por acá.
–¡Oh no, ancianos! Yo no soy nada de eso –protestó el joven–. Nací en la tierra bendita de Tulum, La Ciudad de la Aurora pero, deseoso de correr fortuna por otros lugares, abandoné a mis padres y he vivido en el Petén, en Tikal y en las tierras altas. Por ahí escuché tantos elogios de la sabiduría de Tigre de la Luna que sólo para conocerlo y comunicarle el mensaje del que os he hablado he caminado desde esas lejanas tierras hasta Chichén Itzá. Mirad mis pies lastimados y sangrantes. Ved mi piel quemada por los infinitos soles de mi larga jornada.
Y les enseñó las profundas grietas de sus pies y la sangre seca que se había acumulado en ellas; su piel se miraba más oscura que la de la gente del pueblo.
Al constatar aquellas pruebas irrefutables, los viejos se enternecieron y le revelaron que cerca de la Gran Pirámide, Tigre de la Luna, tutor y consejero del rey, habitaba una casita blanca y humilde donde no había otra cosa que libros y códices sagrados.
Al joven peregrino le fue fácil, después de escuchar las explicaciones de los viejos, dar con la casa blanca y humilde de Tigre de la Luna. Lo recibió la mujer del sabio, matrona de mediana edad quien avisó de inmediato a su esposo. Un anciano vestido con una sencilla capa de algodón se apresuró a saludar al recién llegado:
–Buenos días, viajero –le dijo–. Eres bienvenido a esta pobre morada. ¿Qué se te ofrece?
El muchacho, que en realidad no tenía ningún mensaje que entregar, fue directo al grano:
–He caminado desde las tierras altas del Sur para conocerte –dijo, haciendo una caravana—. He escuchado de tu sapiencia; sé que eres un chilam y que te ha sido dado el don de conversar con los dioses.
–Soy el menos visible de los servidores de los dioses, nada más –contestó, e hizo que su esposa, Ix Cacuc Chi, le sirviera una taza de pozole al viajero. Este agradeció la atención y apuró con avidez la refrescante bebida.
–¿Cómo te llamas, muchacho? –le preguntó Tigre de la Luna–. Porque has de tener un nombre.
–Me llamo Lagarto Verde y soy aprendiz de sabio, si puede llamársele así a un joven como yo, ansioso de estudiar las cosas de la vida y del alma. Por esta razón quise conocerte y aprender siquiera un poquito de tu sabiduría, que ha de ser inmensa. Me gustaría ser tu amanuense, si estás de acuerdo.
Tigre de la Luna escuchó con paciencia los razonamientos del muchacho; se introdujo un poco de goma de mascar en la boca y dijo:
–Vaya, yo siempre requerí de un amanuense que tomase al dictado lo que yo le contara y que me ayudase a poner en orden mis viejos códices, pero el rey Hunac Kel nunca me permitió emplear auxiliares en mi misión de chilam. Todo lo tengo que hacer yo mismo, desde el registro de sus hazañas, que no son pocas. Antes me era muy fácil la tarea, pero hoy la edad no me da tantas libertades. Mis ojos se van apagando, muchacho, y me cuesta trabajo escribir los muchos documentos que aquí ves.
El joven pareció entusiasmarse:
–En las tierras altas del Sur me tomaron a su servicio algunos sacerdotes que me enseñaron los rudimentos de la escritura de códices; creo que con un poco de práctica contigo podría servirte de amanuense. No pido mucho: sólo una estera para dormir y algo de comer. Todo lo que deseo es aprender.
Tigre de la Luna masticaba despacio su bola de chicle mientras observaba fijamente al visitante. Sin embargo, sus pensamientos giraban sobre Hunac Kel y en la manera de convencerlo, de permitirle tener un auxiliar para hacer más llevadera la fuerte carga de trabajo que parecía no acabarse nunca, ante la acumulación de sus hazañas.
Cuando terminó de hablar Lagarto Verde, el viejo llamó a su mujer:
–Ix Cacuc: dispón la casa de bajareque para nuestro joven huésped, que a partir de ahora vivirá con nosotros y me ayudará con mi tarea.
–¡Ay, esposo mío! –protestó la mujer–. ¿No consultarás antes con Hunac Kel? No guardo ninguna animadversión a nuestro visitante, pero recuerda que el rey siempre se ha opuesto a tus requerimientos de contar con un amanuense. Si llegara a enterarse de que has contravenido sus indicaciones, seguramente se disgustará.
–Pero no tiene por qué enterarse, Ix Cacuk –reviró Tigre de la Luna–, a no ser que tú le vayas con el chisme…
–No, tú sabes de mi inquebrantable lealtad hacia a ti –protestó la señora–. Ojalá no se entere por otro conducto.
–No te preocupes, Ix Cacuk, y dispón para el joven Lagarto Verde esa casa de bajareque. Por el momento nada le diremos a Hunac Kel, y nuestro huésped se la pasará muy ocupado en la catalogación de mis códices y tomando al dictado lo que yo dispusiere.
Lagarto Verde inició de inmediato su tarea. Tigre de la Luna lo condujo ante dos mesas repletas de códices que debían ser clasificados y ordenados correctamente. Asentado sobre una gruesa estera se apilaba un rimero de libros en lamentable estado, entre los que figuraban calendarios y tablas diversas. En un rincón, sobre el piso, veíase un gran libro que, al igual que los códices, se abría y cerraba como un biombo; este hermoso volumen contenía una especie de diario de la vida de Hunac Kel y algunas de sus hazañas. Era conocido como el Códice de Mayapán. Lagarto Verde quiso saber qué haría específicamente con este enigmático libro y acudió a Tigre de la Luna:
–Maestro –le dijo–, ¿también he de encargarme de examinar el libro de la vida y las hazañas del rey?
–Sí, pero no lo harás sin mi ayuda –contestó Tigre de la Luna–. La humedad lo ha deteriorado un tanto por lo que hoy mismo comenzaremos a restaurarlo y quedará de muy buen ver. La tarea es compleja, muchacho, y se trata de algo sagrado a lo que nadie… ¿escuchas? Nadie ha tenido acceso, y sólo mis ojos conocen lo que ahí está escrito.
–¿Ni siquiera el rey lo ha leído, maestro?
–El rey está demasiado ocupado con los asuntos de estado y con sus cacerías –sonrió Tigre de la Luna– y delega esta pesada carga en mi persona, confiado de que la cumpliré; pero ignora que me he retrasado y que todavía no registro en el libro diversos acontecimientos de su vida y varias de sus proezas.
–¡Pero cómo, maestro! ¿Conservas anotaciones de estos hechos en algún lugar?
–Sí, muchacho: en la mollera. Agradezco a los dioses la dádiva de mi privilegiada memoria donde conservo íntegros los recuerdos. Pero también me preocupa la vejez, árbitra desalmada de la memoria. Por eso te necesito y creo que me serás de utilidad.
Lagarto Verde sonreía con satisfacción, uno de sus grandes anhelos se cumplía: tener acceso a la vida y proezas de Hunac Kel.
Antes de retirarse a su habitación, Tigre de la Luna le advirtió:
–Cuídate de revelarle a alguien tu sagrada misión. Si el rey llegara a enterarse de lo que hacemos ¡pobre de ti! Y yo, como tutor y consejero suyo, quedaría muy mal parado. Guarda el secreto lo más fielmente posible; a su tiempo, hablaré con el rey y le diré que me eres absolutamente indispensable.
Cuando se hubo marchado su anfitrión, Lagarto Verde regresó a las mesas llenas de códices y, viéndolos, quedó como extasiado.
Roldán Peniche Barrera
Continuará la próxima semana…






























