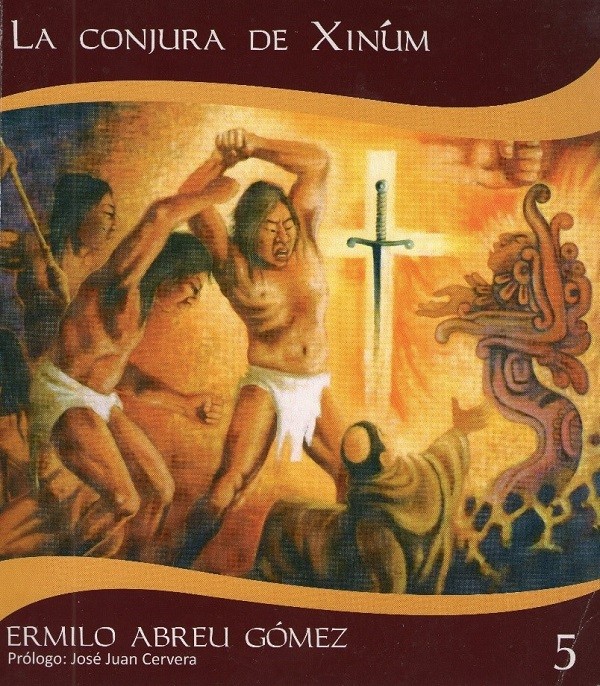
XX. Tizimín
No pasaba el espanto que produjo la desastrosa evacuación de Valladolid, cuando, repentinamente, un ejército de rebeldes se presentó a las puertas de Tizimín. La gente de la ciudad se llenó de horror y el comandante de la plaza, don Sebastián Molas, aleccionado por los sucesos que con tan tremendos resultados acababan de desarrollarse en Valladolid, se propuso tomar precauciones más estrictas para defender la plaza y evitar otro derrumbe. Por fortuna Molas no era hombre de improvisaciones ni tampoco capaz de menospreciar la fuerza y menos la astucia del enemigo.
Conocía las mañas y los engaños de los indios y así procedió a levantar trincheras y a cavar fosos en los barrios y en las calles del pueblo. Redobló las rondas que recorrían las carreteras y los caminos vecinales y aumentó el número de los centinelas en las garitas de entrada, en la azotea de las casas y, especialmente, en las torres de la iglesia, desde donde se podía divisar el campo. En los sitios más seguros –la casa cural y el edificio del cabildo– concentró a las mujeres, a los ancianos y a los niños y, por último, distribuyó los bastimentos de acuerdo con las necesidades de la población, evitando de este modo el abuso de las familias ricas, habituadas a acaparar todo lo que había en el mercado.
Bajo su cuidado, la tropa ocupó sus puestos y permaneció alerta para responder en el acto a cualquier eventualidad. Estacionados en las cercanías, los rebeldes se mantenían alerta como si esperaran el momento propicio para iniciar la pelea. Por las noches, no dejaban de hacer aparatosas maniobras: corrían sus caballos y lanzaban teas sobre las trincheras enemigas. A veces hacían disparos y, antes de que se les pudiera contestar el fuego, desaparecían en la sombra. No obstante, el coronel Molas ordenó que no se iniciara ningún ataque formal en tanto que los rebeldes no agredieran en firme y en masa, pues a toda costa era necesario ahorrar hombres, municiones y pólvora.
Al cabo de unos días, esta situación embarazosa se agravó tal como se dice. Por unos espías, despachados con anterioridad, se supo que los indios sólo esperaban refuerzos del oriente para arrojarse sobre la ciudad. Las primeras pruebas de este hecho fueron perceptibles, pues no lejos de las trincheras empezaron a desfilar recuas y carros. Una noche, además, aumentó la gritería y el alboroto de los indios y el número de las fogatas que acostumbraban encender en el campo. Una ronda aprisionó a un mozo en el momento en que prendía una bomba cerca de la carretera.
Este nuevo sesgo que tomó la situación obligó al coronel Molas a cambiar de planes y, así, en vez de apercibirse más y mejor para la resistencia, decidió evacuar la plaza lo antes posible.
No dejó el orden de la caravana al acaso ni menos al capricho y egoísmo de la gente de copete y campanillas. Dictó normas estrictas para el justo acomodo de todos y una mejor distribución de los coches y de las carretas. Nadie podría llevar más de lo indispensable para el viaje, so pena de recibir el castigo consiguiente. Sólo los niños, las mujeres y los ancianos ocuparían los coches y los bolanes, en tanto que los jóvenes marcharían a pie, al flanco de la carretera y con armas al hombro para defender la caravana en caso de necesidad. De grado o a la fuerza, cada quien ocupó su puesto. Una columna de infantes iría a la vanguardia y otra a la retaguardia, mientras la caballada vigilaba el camino y los terrenos adyacentes. Las órdenes de Molas se cumplieron al pie de la letra, pues fue tan duro el castigo que impuso al primer transgresor que nadie quedó con ánimo para cometer otra falta.
Al amanecer del día señalado, varias patrullas se adelantaron y hasta que no regresaron con buenas noticias acerca de la tranquilidad de la ruta que iba a seguirse, no se dio la orden de partida.
Salió la caravana avanzando y deteniéndose según lo permitía el terreno o lo aconsejaba la prudencia. Las tropas marchaban tan bien adiestradas y en pelotones tan firmes que los rebeldes se mantuvieron lejos y no intentaron ataque alguno. Sólo algunas gavillas dispersas se atrevieron a hostigar la caballería y eso con escaso ímpetu. Esta imprudencia les costó varios muertos.
Al cabo de cuatro o cinco horas, se hizo alto en Kikil; se despacharon vigías, se distribuyó el rancho y, después de breve descanso y ya con más sosiego, se reanudó la marcha. Con leves estrías de nubes en el horizonte, el cielo lucía azul y despejado. El sol pegaba recio y, de vez en vez, soplaban ráfagas de un viento polvoso y áspero.
La tarde cayó serena y transparente. Muy arriba pasó una bandada de patos salvajes que venían de los mares del sur. Se avanzó hasta que las tinieblas de la noche no dejaron mirar el camino y entonces se acampó junto a la aguada que unos llaman El Ojo. A su orilla se encendió lumbre y se montaron las guardias de rigor. Toda la noche se estuvieron oyendo disparos aislados en la lejanía y gritos de indios ocultos en la maleza, pero ningún rebelde se acercó al campamento. Antes del alba y entre el regocijo de las garzas que levantaban el vuelo, la tropa tocó dianas, se despabilaron todos y después de saborear pocillos de café, se emprendió la caminata. A poco ésta se hizo penosa porque el día entró ardiente y de la tierra subía un vaho húmedo y salitroso. Con mucha fatiga se cruzaron los pantanos que bordean la costa.
Al fin, cerca del mediodía, la caravana llegó al puerto de Río Lagartos. La tropa ocupó los cobertizos de la aduana, y las familias, impelidas por la necesidad, acudieron a las chozas y a las casas en busca de albergue y de alimentos. Los vecinos abrieron sus puertas y dieron de buena gana todo lo que tenían. En un momento se improvisaron hogueras para cocer pailas de maíz o para hervir ollas de frijol. De las huertas cercanas, las mozas trajeron racimos de cocos, de dátiles y de plátanos, y los marinos sacaban el pescado que guardaban en sus viveros. Los recién llegados comieron y bebieron hasta saciarse. Después, mecidos por la brisa del mar, descansaron a pierna suelta en los patios y en los portales del caserío.
Así pasaron aquellas gentes, días y días de reposo y regalo, durante los cuales acabaron por echar en olvido el terror de la guerra y las angustias del viaje. La cosa más insignificante que brindaban los vecinos era recibida con muestras de regocijo y de agradecimiento. La seguridad del lugar infundía ánimo y deseos de vivir. No faltaron los idilios: aquí y allí se veían parejas que iban del brazo como diciendo sus secretos a las olas y a las nubes.
Pero la vida urbana y civilizada no se olvida ni se deja, así como así, y menos en poco tiempo. Al cabo de unas semanas más, la mayoría de aquellos peregrinos, aguijoneada por el recuerdo de sus viejos hábitos, pensó que era necesario buscar sitio menos rústico. Con buena voluntad, el coronel Molas intervino entonces en las diligencias que el caso requería y con este objeto envió mensajeros a distintos puntos para averiguar cuáles eran los más propicios para acomodar a tanta gente. Las noticias que a los pocos días recibió no pudieron ser más desalentadoras; en muchas leguas a la redonda, los caminos estaban infestados de rebeldes que vivían al acecho de los viandantes. Para encontrar refugio seguro, era necesario emprender largas jornadas por la costa o mar adentro.
Entonces los hombres del pueblo se dieron a la tarea de reparar coches y barcos para dejarlos en condiciones de emprender aquellos pesados viajes. A unos coches se les puso toldo, a otros, ruedas y a otros más, muelles y varas. Como las embarcaciones mayores estaban en pésimo estado, hubo que carenarlas, cambiar los timones y remendar las velas. Dura y larga fue la tarea. Para concluir a tiempo tantos desperfectos, aquellos infelices trabajaron sin descanso días y noches. ¡Y después de tanta fatiga aún sonreían! Cuando al fin todo estuvo arreglado, se dio la señal de partida, y una parte de la gente emprendió el éxodo por tierra, y otra, por mar. Cada grupo que se iba era objeto de fiestas –entre alegres y tristes– durante las cuales se cantaban canciones y se imploraba la protección del cielo. Los bárbaros indios lloraban de pena al ver alejarse a sus enemigos.
Los que fueron por tierra alcanzaron los pueblos de Telchac y de Chabihau y, los que partieron por mar, unos doblaron el Cabo Catoche y arribaron a las playas de Belice, otros tomaron la derrota del norte y llegaron a La Habana y los que siguieron la ruta del poniente recalaron en Campeche y en la isla de Carmen.
El coronel Molas no descansó de sus labores hasta que vió a salvo a todas aquellas familias. Cuando hubo partido la última, una mañana juntó sus tropas y se internó en la selva a continuar la lucha. Río Lagartos tornó a su antigua quietud y los vecinos volvieron a sus tareas habituales.
Ermilo Abreu Gómez
Continuará la próxima semana…






























