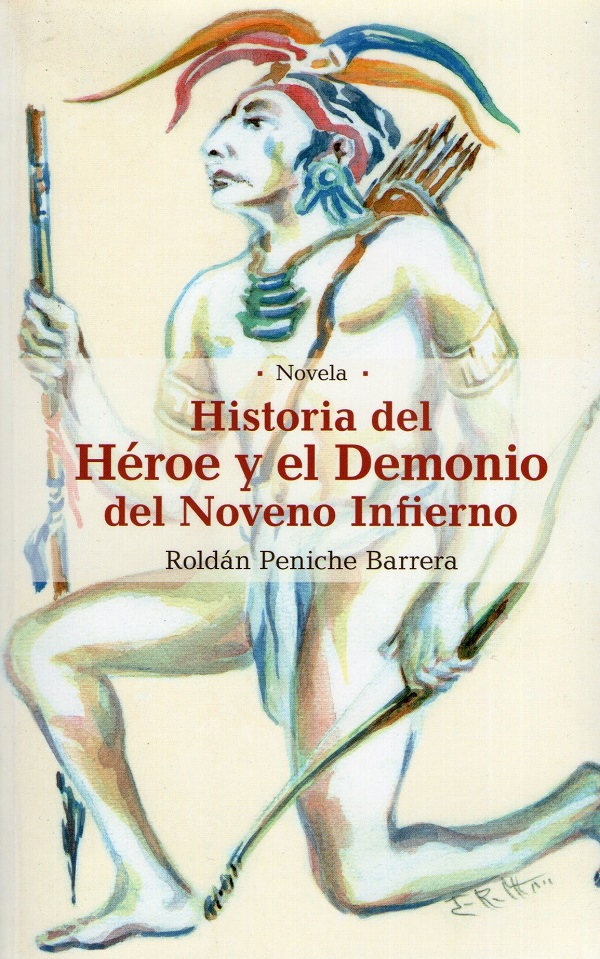
XI
6
Mucho tiempo después, Tigre de la Luna asentaría en el Códice de Mayapán las trágicas ocurrencias de aquella tarde aquejada de furor y de sangre:
El sol se alejaba por el Poniente y su atardecida luz ofrecía a nuestra vista las primeras señales del temprano oscurecimiento invernal manifiestas en los claroscuros de las copas de los árboles que rodeaban las blancas murallas de la ciudad. Todavía se escuchaba la voz de la tórtola, y ruidosas bandadas de grajos volaban a su querencia familiar en ceibos y zapotes de ramas complacientes; la insaciable monotonía de grillos y cigarras era sólo interrumpida de cuando en cuando por el dolido grito del pájaro pujuy, el tapacaminos, compañero de la senda vespertina del campesino maya de todos los tiempos, que va y viene, y viene y va, siempre cabizbajo y sordo al crepuscular alboroto de la selva. Abandonamos Mayapán por la «puerta del Último Infierno», la novena, por sugerencia de Blanca Flor. La idea no fue de mi agrado, pero ella replicó que ya habíamos utilizado muchas veces las otras puertas en los paseos anteriores y que no veía nada malo en que saliéramos por la última. Le expliqué que no me parecía, pero ella insistió, con esa terquedad propia de las niñas consentidas y finalmente se salió con la suya. ¡Oh, Rocío del Cielo, Padre amantísimo de nuestra raza! ¿Por qué cedería yo ante sus caprichosas exigencias? ¿Por qué no me conduje con la firmeza propia de mi autoridad y de mis muchos años de vida? Aquí es preciso detenerme para externar, con el sagrado respeto que se debe a una venerable deidad, cierta preocupación que me ha inquietado toda la vida: nunca entenderé la razón de que el Serpiente Emplumada hiciera abrir nueve puertas en las murallas solamente para congraciarse con los nueve dioses del inframundo. Es cierto: son dioses poderosos, devoradores de almas y temidos del hombre ¿pero por qué no los homenajeó de otra manera, digamos, levantándoles adoratorios o monumentos en la ciudad? Con dos puertas hubiese bastado, y Mayapán nunca habría tenido que preocuparse por su seguridad. La novena puerta, que corresponde a Ah Puch, es la más temible y algo tiene de maldita. Y no podría ser de otra manera: estoy hablando del dios mayor de los demonios, un cadáver que nunca acabó de corromperse al que, por su crueldad con los hombres, el Verdadero Dios, Hunab Kú, señaló el último infierno para reinar. Salvada esta digresión, prosigo con mi historia: después de una buena caminata, descubrimos un claro en el bosque a la distancia de un tiro de piedra. Blanca Flor y yo tomamos asiento sobre dos piedras planas y pulidas, y Pitz y sus hombres se sentaron en el suelo a nuestro derredor. Nos solazábamos con la belleza del crepúsculo de nuestra tierra, con su horizonte rojo mezclado con pinceladas lilas en el trasfondo agrisado de un cielo que se iba invadiendo de la tiniebla propia de la ya cercana oscuridad, abuela y madre del jaguar que aguarda agazapado en las sombras para finalmente dar el zarpazo y devorar al sol. Yo presentía que algo pavoroso estaba por suceder, pero oculté muy bien mi nerviosismo para no alarmar a Blanca Flor. Pero mi simulada serenidad cedió al fin a la ansiedad y a la angustia, y di la orden de liar bártulos y regresarnos a Mayapán. Fue entonces cuando surgieron de entre la vegetación quince o veinte hombres, no más, disparando sus flechas y arrojando sus lanzas sobre nuestros guardianes que allí mismo exhalaron el último aliento, no quedando ninguno vivo. No tuvieron tiempo de defenderse ante la fogosidad de los flechadores intrusos, todos pintados de negro, todos gritando malas palabras contra Hunac Kel. Uno de ellos, dotado de una fuerza imponente, se echó a Blanca Flor al hombro y se perdió dentro de la selva. Yo, Chilam de Mayapán y tutor y consejero del rey, viejo de años y ya flaco de carnes, fui vapuleado y humillado sin ninguna consideración a mi provecta edad por estos desalmados que hicieron mofa de mi persona y me empujaron, descalzo, en lo tupido de la selva, donde me abandonaron a mi suerte. No me mataron, es cierto, pero el andar extraviado en la selva, a mi edad, equivale a una muerte sin fin. Me encomendé a los poderes del Rocío del Cielo y del Serpiente Emplumada, suplicándoles que la muerte me fuese leve; que no cayera en las mandíbulas del tigre o padeciera la dolorosa ponzoña de la culebra de cuatro narices. Restaba todavía un poco de luz en el horizonte y, como yo conocía bastante bien las veredas de la selva que rodean a Mayapán, me dirigí en línea recta hacia el Norte para llegar a la gran muralla. Por el camino, que no era tan corto como imaginé, me encontré con el capitán Pitz, nuestro guía, que se balanceaba suavemente, colgado de la rama de una ceiba, con una soga atada al cuello. Su amplio pecho de guerrero, rebosante de flechas, había servido de blanco a sus captores para ejercitar su puntería. Intenté bajar el deteriorado cuerpo y darle sepultura antes de que las fieras lo convirtieran en bazofia, pero yo soy demasiado viejo y aquel árbol resultaba demasiado alto para mí. Pedí a mis dioses que su alma tomara su lugar bajo la sombra de la Gran Madre Ceiba y proseguí mi marcha.
Roldán Peniche Barrera
Continuará la próxima semana…






























