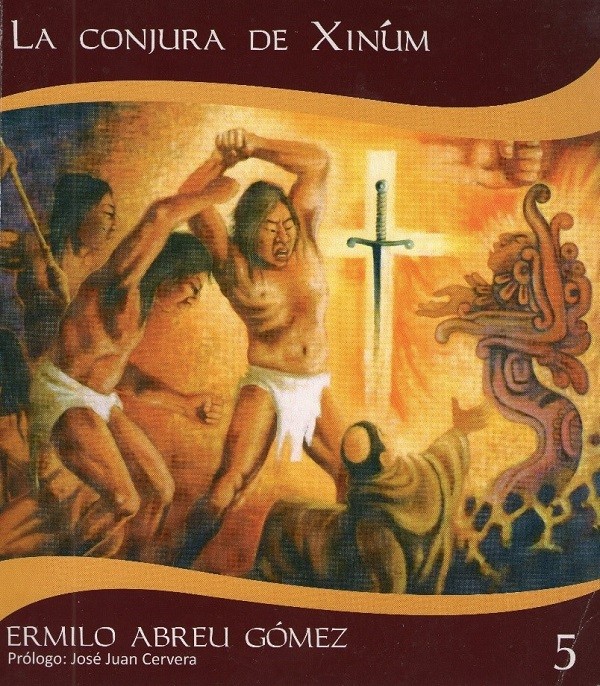
XV. Oraciones, alhajas y armas
Con la llegada de tanta gente que sin cesar huía y huía del interior, la situación de Mérida llegó a ser punto menos que angustiosa. No era posible conseguir una mala casa ni en los barrios ni aun en las afueras de la ciudad. Para remediar esta falta de alojamiento, el gobierno echó mano de los edificios públicos, civiles y religiosos; habilitó como refugio el Seminario de San Idelfonso, el Colegio de San Pedro y San Pablo, el convento de San Francisco, el Castillo de San Benito y hasta el cuartel de Dragones. Allí se amontonaron hombres, mujeres y niños en la más sucia promiscuidad.
Los portales de la Bajada del Castillo, los del Moro Muza y los de Santa Lucía se vieron repletos de peregrinos. Con todo y todo, muchas familias vivían a la intemperie en parques y solares. Las que disponían de algunos recursos habían empezado a emigrar al Carmen, a Palizada, a Campeche y a San Juan Bautista. La falta de alimentos hacía más grave esta situación. Las tiendas y panaderías estaban cerradas. El que podía comer una vez al día dos tortillas con frijol, debía darse por bien servido. Cuando en el rastro se mataba una res, se aprovechaban los bofes y las tripas. Lo que antes se tiraba a los cerdos hoy se tenía como precioso manjar.
Sólo los cocheros estaban de plácemes, pues por un viaje de diez leguas pedían las perlas de la Virgen; cobraban el valor del coche y el de las mulas y, so pretexto de que eran indispensables para proteger la vida de sus clientes, exigían una gratificación para los lacayos que viajaban en el pescante. Pero muchas veces sucedió que tales tipos, en connivencia con los aurigas, eran los primeros en desvalijar a los pasajeros. Y no había modo de remediar estos abusos; además, la gente, con tal de huir, se arriesgaba a todo.
Mientras tanto, el gobierno iba de tumbo en tumbo, impotente para proveerse de elementos a fin de continuar la lucha. Todo hacía falta: municiones, pólvora y hombres. A veces ni con dinero era posible conseguir una mala escopeta o un puñado de balines.
La leva estaba en su apogeo, pero ni con todos los apresados se podían formar los batallones que se necesitaban para defender los sitios de más peligro.
La gente andaba desatada, afanosa y sin saber a qué santo encomendarse. Los templos se veían repletos de fieles que, entre lloros y lamentos, solicitaban el retorno de la tranquilidad. Naturalmente, al implorar el auxilio divino pedían paz y sosiego, pero de justicia nadie hablaba. ¿Justicia para quién? ¿Para los indios? ¿Qué justicia podían merecer los que tantos males estaban causando? Bestias eran, como bestias se conducían y como bestias había que tratarlos. Aporrear a un indio era entonces tan natural como aporrear a un perro.
En esta angustia se debatían todos, cuando al gobierno se le ocurrió la idea de incautar las alhajas de las iglesias y venderlas al mejor postor. Para ello pidió permiso a la Curia la que, de grado o a la fuerza, se avino a tal medida. Recogidas las alhajas -que eran bien ricas, por cierto- fueron enviadas al exterior y allí, después de muchos regateos las compraron unos judíos. Con el dinero recibido se adquirieron armas, municiones y medicinas. Pero, la verdad, semejante ayuda resultó casi vana, pues al mes ya todo se había consumido y se volvió a las mismas apreturas y a los mismos desasosiegos. Como medida de urgencia el gobernador en turno iba ya a decretar un empréstito forzoso entre los ricos cuando, como cosa de milagro, se recibió la buena nueva de que acababa de llegar a Sisal el buque español Churruca, enviado por don José Primo de Rivera, jefe del apostadero de La Habana. Luego se supo que a bordo venía don Jacobo Crespo y Villaviciosa con cartas personales para el gobernador Méndez, en las que le ofrecía recursos para proseguir la guerra. El señor Crespo fue recibido con aclamaciones de júbilo, y en la ciudad se le hospedó con lujo y aparato de mucha categoría. ¡Al señor Obispo no le hubieran tratado mejor! Como dichas cartas debía entregarlas en propia mano, pasó a Maxcanú, donde a la sazón residía el señor Méndez. Éste recibió al enviado español con muestras de cortesía y de finura, oyó sus ofrecimientos y los aceptó de buen grado; pero, movido por escrúpulos legales, le rogó que le permitiera pagar el donativo con el producto de las aduanas de Campeche y Sisal. El señor Crespo no tuvo nada que oponer a tan gentil petición y dio por terminada la entrevista; volvió a Sisal, se embarcó y el Churruca levó anclas y se hizo al mar.
El gobierno no necesitó esperar mucho tiempo tan preciosos elementos de guerra, pues como al mes volvió el Churruca, acompañado del bergantín Juanita y de la corbeta Luisa Fernanda. Se procedió a desembarcar el cargamento que traían, el cual consistió en fusiles, bayonetas, sables, morteros, obuses, barriles de pólvora y cajas de municiones. ¡Un arsenal! Con tal regalo la gente no cabía de gozo. Ahora la guerra iba a llevarse adelante con nuevos y más eficaces bríos.
-Ahora sí vamos a cubrir el campo con pellejos de indios- decía el alcalde de la ciudad, un tipo a quien los vecinos llamaban Malafacha.
Ermilo Abreu Gómez
Continuará la próxima semana…






























