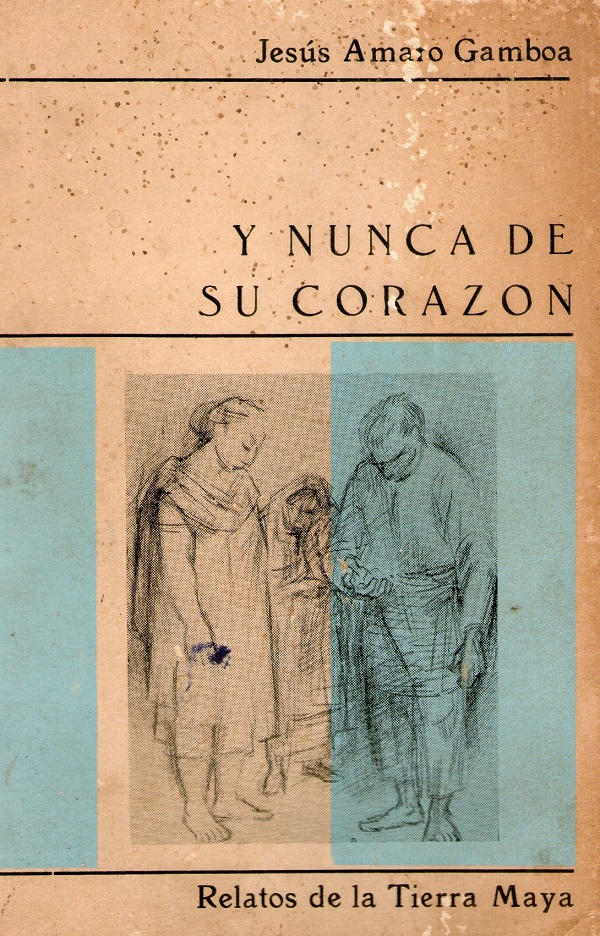

TA CULÁS
Mónica se paró en seco, petrificada de angustia. Sus senos cuarentones abombaron la túnica del “hipil” bajo la guirnalda del rebozo. A punto de entrar en la tienda había oído el primer estornudo de su padre.
La mujer ya estaba repasando sus dedos trémulos, para contar: uno… dos… tres… Un dedo que insurgía del puño a cada estornudo de “Ta Culás”. Su temor se prolongaba en el espacio de dos cuentas, en espera de la catástrofe. Eso que a veces derrumbaba al viejo, del golpe de un estornudo, para hacerle daño.
–…cuatro… cinco… seis… siete…
Ya se había cogido la otra mano –apretada sobre el pañuelo que envolvía la morralla– para seguir la cuenta. ¡Siete! Tres dedos le quedaban, crispados sobre el dinero del gasto, cuando pudo respirar. Sus pechos volvieron a la quietud, después de un suspiro, bajo el rebozo y la túnica bordada del “hipil”.
“Ta Culás” seguía estornudando. No le había pasado nada. Ya podía seguir su serie de veinte a treinta estornudos si después de los primeros no caía al suelo, inerte. Mónica entró en la tienda.
–Está estornudando “Ta Culás” –dijo el “niño” Ramón, a modo de saludo.
–Sí y pues. Está estornudando. –contestó la mujer y agarró la punta de su rebozo, colgante, para secarse el sudor de la cara. Las perlas de rocío que siempre le sudaban el bozo.
–Estás pálida, Mónica. Come un poquito de azúcar. –le presentaron el cucharón del dulce y tomó una pulgarada.
–Sí y pues. Me asusté mucho. Dame mi compra para que yo me vaya “de tiro”.
–Pero si no había ni diez minutos que estornudó “Ta Culás”. Lo oí.
–Sí y pues. Por eso vine corriendo a hacer mi compra. “Ta Culás” estornudó muy pronto otra vez. No siempre le pasa así.
–Miquita se quedó a cuidarlo, ¿mas si no? –los ojos del “ño” Ramón relampaguearon al nombrar a la muchacha.
–Sí y pues. La dejé a que cuide a su abuelo. Pero esa rapazuela está “media” loca. Tal vez le dio un disgusto a “Ta Culás”. Dame mi compra “del tiro”, “niño” Ramoncito.
Mónica fue enumerando las cosas que quería, una a una, cada vez que el joven tendero inquiría: ¿Qué más?
La mujer volvió a secarse el sudor y otra vez el bigotito del rocío que ya se le había formado, cubriendo el tenue bozo. El “ño” Ramón recordó el dicho salaz de su padre: “Mujer a quien le suda el bozo…” El muchacho ya sabía que don Ramón no hacía rima precisamente con beso sabroso, y así completaba para sus adentros el dístico procaz.
Mónica desanudó su pañuelo y pagó, a tiempo que salía el viejo don Ramón de la trastienda, como siempre atusándose las guías del bigote. La mujer saludó al señor con gran respeto, metió la compra en la hamaca de su rebozo y salió, al trote, de regreso a su casa, cinco cuadras lejana, casi en las afueras del pueblo. Cinco cuadras en un pueblecillo como Chacpisté son una gran distancia.
“Ta Culás” ya no estaba estornudando; pero podría volver a hacerlo y venirle entonces su desmayo, si esa malvada rapazuela le había dado algún disgusto. ¿Por qué no? Tal vez no había querido silbar para que soplara el viento y girase la veleta. Y sacase agua del pozo. Mónica lo sabía. Miquita era una chiquilla malcriada con su abuelo.
–Silba, silba, rapazuela. Yo ya no puedo. –le diría el anciano.
–¡Yo no! –respondería la nieta –¡Quién me manda! –añadiría, altanera.
–¡Chiquita esta…! ¡Parece mentira! Ya estás grande. Dieciséis años vas a cumplir. ¿No te da vergüenza desobedecer a tu abuelo?
Se negaba a silbar para que soplara el viento cuando se lo ordenaban. Cuando había calma y se quería que la veleta sacara agua del pozo. En cambio, la muchacha silbaba, llamando al viento, por las tardes, al oscurecer, aunque la veleta estuviera girando y la pila rebosase de agua. Silbaba cuando era la hora de que alguien la oyera desde la calle. Cuando desde la esquina otro silbido igual respondía como un eco sobre la albarrada.
Mónica ya iba cerca de su casa. Ya oía claramente el gemido de la veleta –lamento de artefacto viejo– envejecida en el trabajo a la intemperie, carente de aceite que la lubricara. Se oía el golpe de pistón en el cilindro, resonante dentro del pozo. A cada golpe vibraban los cuatro alambres que mantenían erecta y firme la alta viga en cuya punta volteaba la veleta de “Ta Culás”, famosa en toda Chacpisté, como los estornudos de su dueño lo eran en todo Yucatán.
Ya se veía girar la veleta tras las frondas de los “ramones”. A cada golpe del pistón se atragantaba el tubo que llenaba la pila. Gemía con el esfuerzo de subir el agua desde lo hondo y había en su rechinido como un canto de persona que se divierte gozosa con el trabajo y que lo hace sin saberlo ni sentirlo.
Eran la siete de la mañana, la hora en que el sol anda enjugando cuanta gota de rocío quedó rezagada. “Ta Culás” terminaba a esa hora de regar su solar que verdeaba de hortalizas y matas, poco antes de que las plantas comenzaran a agostarse por el sol de mayo, cuando el cielo es limpio, de nubes sin ganas de llover, humareda tan solo de la quema de las milpas.
Al ocaso, el viejo iniciaría su segundo riego, para terminar ya entrada la noche, cuando un fresco vientecillo andaría a rastras entre la verdura, haciendo ruido de hojas tiernas y gozándose en la humedad de la tierra. “Ta Culás” estaría en su cubo yendo y viniendo, parándose a ratos junto a sus sembrados para solazarse con el gluglú de la tierra sedienta. Con las burbujitas que estallaban al pie de los troncos. Con las plantas que movían sus hojas y sus ramas, con ese airecillo que parece que ellas mismas se dan cuando se les riega. Así seguiría el ir y venir del anciano: de la pila –hermana del pozo– a todos los rincones del solar, vieja hormiga que acarrea baldes de agua en lugar de pedacitos de hojas erguidos como velámenes.
El resto del día a cavar agujeros. A remover la tierra. A robarla de aquí para llevarla a donde hiciera falta, amontonándola sobre la laja imposible, lisa y estéril, para hacer semilleros. A esparcir el estiércol que Mónica acarreaba desde los corrales de don Ramón. Y a estornudar. A estornudar a intervalos medios como cosa adrede. Y a esperar su desmayo, que le daba a veces, en ocasiones diariamente, casi siempre en las mañanas. “Ta Culás” echaba su primer rosario de estornudos al dejar la hamaca, en la madrugada. De ahí en adelante todo sería trabajar. Y estornudar, también, como el cucú de un viejo reloj, sólo que con resonancias estruendosas que se oían en todo el pueblo. Así hasta la hora de dormirse, bien entrada la noche.
No valía que “Ta Culás” se acostara para evitar los estornudos, como aconsejaba la gente. Del golpe del primero quedaría sentado a caballo en su hamaca, para volver a caer en ella, inerte, cuando le daba su “váguido”. Para doblegarse a cada golpe violento cuando no le daba. Y seguir estornudando, hasta veinte o treinta veces.
En el pueblo había como un rezo, un murmullo de hacer la cuenta, cuando se iniciaba la crisis. ¡Jesús! Uno… dos… tres…. cuatro… cinco… seis… Y una exclamación de alivio cuando rebasaba los cinco golpes violentos. Se veían las caras como para decirse: ¡No le dio, gracias a Dios!
Mucha gente corría a casa de “Ta Culás” cuando el viejo no pasaba de los cinco estornudos. Había un temor unánime de que el anciano estuviese tirado. Quizá en el suelo, sobre una laja, con su “privación”. ¿Pero por qué no dejaba de trabajar?
–Terco que es mi papá –aceptaba Mónica, respondiendo a la pregunta de la gente– que no quiere dejarlo todo y ponerse a descansar. Terco que le basta. Es enfriamiento. Por el agua que moja sus pies. Sí y pues… Debe descansar. Pero, entonces… ¿qué comerían los tres? Eso no lo veía la gente. Nomás hablaba, daba consejos, traía remedios, acudía en auxilio de “Ta Culás” cuando se privaba. Pero sólo eso.
Mónica sabía que toda la culpa era suya. La gente también. Porque el viejo comenzó a estornudar de mala manera cuando el daño que le hizo el disgusto de verla embarazada de Miquita… Fue cuando Mónica entró a servir en casa del Juez de Paz, don Anastasio Muñoz. Y de ahí salió para entrar “entre lugar” con don Ramón Villar, el de la tienda de abarrotes “El Triunfo”. Y cuando la vieron embarazada, la gente no supo de pronto la verdad: si había sido en casa de don Tanish, el juez de Paz, o en casa de don Ramón, que era viudo. Y que si éste era el padre de la criatura, menos mal, porque le podía poner su casa a Mónica. Pero que si era el sinvergüenza de don Tanish, el esposo de doña Delia, la Presidenta de la Adoración Nocturna, la cosa no tendría remedio. Aunque quien sabe si el pícaro de don Tanish le pusiera casa a la hermosa Mónica, la del bozo siempre sudado y las líneas redondas y firmes bajo el “hipil”.
Jesús Amaro Gamboa
Continuará la próxima semana…






























