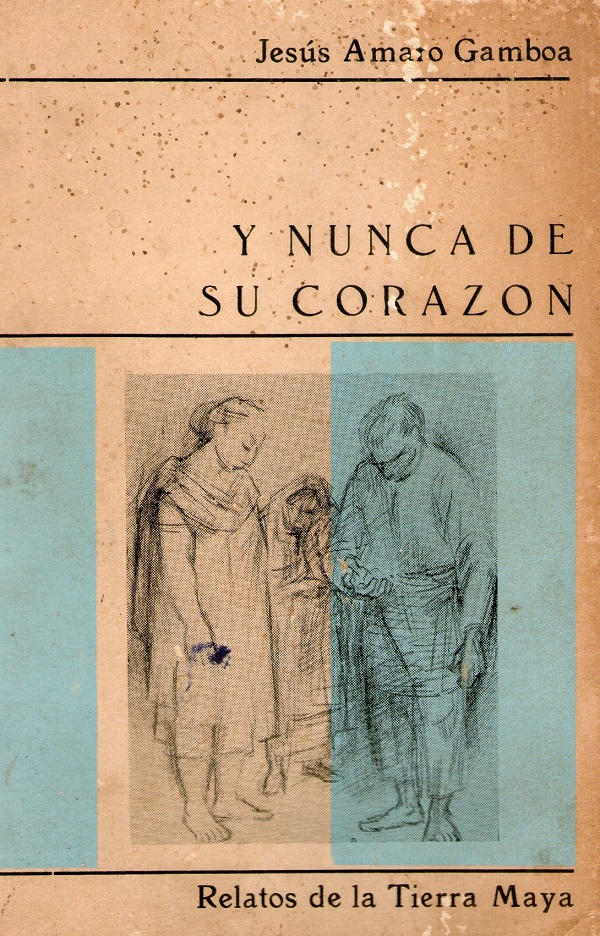
X
ALGUIEN SUPLANTÓ SU JUSTICIA
Continuación…
La hamaca seguía con su gemido lastimero e isócrono haciendo burla de él, Emiliano. Y de todos los que, siendo como él, estaban igual que él. Seguía riendo de la lamentable situación de los campesinos henequeneros de Yucatán, sin ninguna próxima esperanza de liberación: “jichch, jichch, jichch…”
Así había sido siempre esa cosa como vaivén de hamaca: la justicia. Antes de la Revolución todo gemía. ¡Todos! Los más. El sufrimiento pareció irse para siempre cuando vino la Revolución, cuando llegaron Alvarado primero, y después Carrillo Puerto. Todo, sin embargo, pasa. Todo muere. “Toda sangre llega al lugar de su quietud”. Pasaron aquellos hombres. Su época también pasó. ¿Y la Revolución? La Revolución…pasó. Fue traicionada. Y la gente otra vez a quedar “jichch”. Fuertemente maniatada. Con amarra de soga que cruje por lo ceñida y tensa. Y que más rechina cuanto más aprieta. “Jichch”, apretado, ceñido, opreso. Nudo ciego sin posible desenlace que sólo pudiera romperse ante el furor y la sangre de una muchedumbre en armas. Ayer, los antiguos amos habían mecido la hamaca de la injusticia. Hoy otros, nuevos, mantenían su vaivén para hacer burla y escarnio de todos; hoy, como ayer, con su ruido irritante: “jichch, jichch, jichch…”
Un día surgió Rogelio Chalé, indio como los indios. Primer líder indio en quien el maya tuvo fe otra vez desde la Guerra de Castas. La gente, por el tiempo de Rogelio, entrevió una esperanza. Pero fue sólo eso: una esperanza. Porque a Chalé lo asesinaron una noche en un camino, a mansalva, con una nutrida andanada de fusilería que salió de atrás de una albarrada. Como hacen matar los amos al hombre que se atreve a soliviantar a sus esclavos.
“Fue cuando vinieron los maestros de escuela y siguieron sus pasos de Chalé. Los que enseñaron a nosotros a leer y llevaron a nosotros a la lucha por la tierra. Cuando Diego M. Rosado nos juntó en los sindicatos peones agrícolas. Y los hacendados mataron muchos de nosotros. Y aquel gobernador chaparrito como el más chiquito de los dedos de su mano de uno comenzó a dar tierras sembradas con henequén a nosotros los campesinos. Y por eso lo quitaron los hacendados. Lo tumbaron. Aunque hubieran querido mejor matarlo como a Chalé. Pero la vara de sembrar había hecho un agujero y en ese agujero ya se había puesto una semilla. Porque entonces vino el tiempo en que llegó “yum” Lázaro Cárdenas a hacer lo que hizo: la verdadera justicia. Sólo que cuando don Lázaro volvió sus espaldas, y nos dejó solos, la justicia ya no habló limpio, ni de corrido y sin tropiezos, sino que comenzó a tartamudear, a ir y venir, a mecer a la gente, con ruido de burla, como una hamaca. Dos veces tartamudeó la justicia. Primero con un gobernador que llamaban Palomo Valencia. Después con ese otro que llamaban Canto. Pero fue peor cuando la justicia habló misteriosamente, como hablan esos aparatitos del teléfono, que hacen ruidos con puntos y rayas de misterio. Fue cuando pusieron de gobernador a un señor que había sido telegrafista y sacristán y criado en casa rica. Desde entonces regresó la mayor injusticia; la que este hombre trajo: la que deshizo la gran justicia de “yum” Lázaro Cárdenas. La injusticia que dura hasta hoy. Esa cosa como hamaca con su burla descarada de ruidos: jichch, jichch, jichch.”
Emiliano fue a Mérida muchas veces. A los desfiles políticos unas. En busca de justicia otras: a defender un derecho conculcado. Y vio los palacios construidos por los nuevos ricos de la Revolución, por los traidores a la Reforma Agraria, con el dinero sustraído a los ejidatarios. A eso iban a parar el sudor y la sangre, la miseria y el sufrimiento de los trabajadores de los campos henequeneros. “Todo esto es de ustedes. ¿De quién? De ustedes. De ustedes los trabajadores del campo de…” ¡Sí y pues!
“¡Si al menos las de esta semana fueran las últimas pencas que se robaban del ejido! Pero no. A la noche iría Pris Canché a recibir el pago de uno más de sus crímenes antisociales. Uno más de sus latrocinios. Nada menos que el Presidente del Comisariado Ejidal de Chaltún. A la noche también se lo repartirían. Y beberían los cómplices hasta caerse de borrachos. El chusco de don Eutimio mandaría unas botellas de ron. Le guardarían su parte a los de Mérida. Su parte de dinero, naturalmente, ellos no bebían ron.”
Emiliano abandonó la hamaca. Salió al patio, donde su mujer se afanaba sobre la batea. Tallaba a puño limpio sobre la ropa para blanquearla. No había para jabón. La batea se quejaba también, rechinante, cogida por uno de sus extremos entre la horqueta de un arbusto. Estaba visto que todo aquel día remacharía esa onomatopeya de burla. Porque con el extremo opuesto la batea hacía rechinar el viejo burro de madera, siempre húmeda, ahora podrida, que se quejaba con rítmico lamento, paralelamente a los pujidos de Genoveva, con gemido igual al de los brazos de la hamaca: jichch, jichch, jichch…
–¡Óyeme, sh-Veva! Voy a salir. Voy a ver si mato algo en el monte para mañana domingo. Pon mi bastimento en mi sabucán. Si en la madrugada no he regresado y vienen a buscarme, dices que estoy en mi milpa, a tres leguas de Chaltún, sobre el camino real de Pilchán. Y que es porque tengo que hacer mi “quema” mañana domingo. Si te preguntan dónde está mi escopeta, lo dices. Está acostada en el suelo, detrás de mi baúl. Pero que vean que está echada a perder. La muestras, ¿jah? No vayas a decir que llevé la otra, la que me tiene prestada tu hermano Timot.
Genoveva miró a su marido con susto. En sábado, y a hora tan avanzada, no se va a ningún trabajo. Ni a la milpa. Iría de seguro a emborracharse y llevaba la escopeta de Timoteo para empeñarla.
–Emil, tú me están trabando. Te vas a emborrachar con tus amigos en la cantina de don Mich. No tenemos dinero, Emil. No vayas a empeñar la escopeta del pobre de mi hermano Timot. ¿Por qué no llevas para empeñar la tuya que no sirve?
–¡Calla tu boca, mujer! Yo sé en dónde voy. Haz lo que te digo. Necesitamos dinero y algo para comer mañana. Siquiera un conejo que yo mate en el monte.
–Bueno. Cristiano. Sólo si, ¿por qué no te acuestas a descansar un ratito más? ¡Acuéstate! Mientras torteo tu bastimento y muelo tu pozole. Voy a jalar el agua del pozo para que te bañes y te vayas. Aprovechas tomar un poco de café “del tiro”.
Emiliano se dio la vuelta y entró en su choza para tumbarse otra vez en su hamaca. Le siguió el mayor de sus hijos –el de ocho años–, el que a veces le empujaba la hamaca para mecerlo cuando su padre se echaba a dormir. El hombre inició la mecida con una leve patada. Estaba desnudo de cintura arriba. Y sudaba a cántaros. Era en el mes de las quemas con que se preparan las milpas, cuando el aire se carga de humo y el calor sofoca, y todos los ruidos, mucho más el de la hamaca, adormecen al hombre. Cuando la tórtola emite sus más tristes arrullos y gime oculta en las enramadas. Y las gallinas, al cobijo de alguna sombra, redoblan su nictitante parpadeo. Comenzaba a parpadear.
Emiliano sintió que alguien le mecía y subió el pie. El pequeño Casiano tiraba con todas sus fuerzas de los hilos de la hamaca para hacerla oscilar. A ratos empujaba, modificando la maniobra, sobre el propio cuerpo de su padre. El labriego, diagonalmente acostado, crucificó sus pantorrillas en la rala urdimbre de mecate de henequén y otra vez volvió a oír pastorear sus pensamientos por el gemido de las sogas. Vencido por la modorra, parecía dormir.
Fue cuando su pensamiento salió solo, a andar por los caminos, hacia el rumbo de Chaltún. Quizá estaría dormido ya, o comenzaría a dormirse, cuando su pensamiento salió y se fue, con la escopeta al hombro y sabucán del bastimento y el calabazo a la espalda, al impulso de sus ideas de rencor y de amargura, de venganza y desquite, a hacer justicia, esta vez, definitiva.
Genoveva no había tardado en ponerle su baño. Porque bien que se oyó la canción del carrillo cuando la mujer estuvo jalando el agua. Cinco veces fue el cubo al fondo del pozo, y otras tantas se escuchó el ruido del agua en la pileta. Y el del balde, al final de la faena, en el brocal. Tampoco tardó mucho en tortearle su bastimento y en molerle su pozole. Ni en llenarle de agua su calabazo. Porque ya iba él, Emiliano, refrescado con el baño reciente, por el camino de Chaltún. Era como ir, dormido, por donde el hábito lo llevó siempre. Caminos que podía recorrer a ciegas en la más negra de las noches, los que llevan a Chaltún y a Pilchán; porque eran los mismos que caminó con su padre, desde niño, a paso menudo, redoblado a ratos en carrera franca, para empatar las grandes zancadas de tu “tat”.
Era rápido caminar así, como hoy iba. Muy rápido. Para llegar a dónde él sabía que debiera llegar a tiempo. Tan rápido, que ya estaba encaramándose en el enorme arco, cubierto de musgo en la noche, como una sombra, desnudo de todo su cuerpo, como hombre que va a caza de pavo de monte. Y él iba a caza de algo. De alguien. De otro hombre. Ya estaba al acecho de Pris Canché, que pasaría por debajo del arco con el dinero de su última movida. Ya estaba haciendo las cosas que siempre había soñado: encaramarse, en la noche, sobre el arco perdido entre la arboleda, portalón de un viejo corral de la extinta hacienda ganadera, anexa de Chaltún: Puk’anjá. Arco por lustros solitario en el monte. Ya estaba agazapado tras la recia cruz de madera de zapote, con la escopeta de Timot entre las piernas, esperando, esperando, esperando…
Y así tendría que ser. De noche. Muy de noche. Porque debajo del arco serpenteaba la trocha que Pris Canché recorría cada sábado a su regreso de Chaltún, donde don Eutimio le tenía “el completo de mi iguala”, según le llamaba Prisciliano a su movida.
Tendría que ser a boca de jarro. Un solo escopetazo con carga de balines venaderos. Pris Canché regresaría entre once y doce de la noche. Misteriosamente. A veces a pie, casi siempre a caballo; silenciosamente, como si la bestia, cómplice, hubiera aprendido a deslizarse de puntillas, o se supiese con una vergüenza humana a cuestas. Si acaso un quedo silbido del ladrón a todos. O un leve bisbiseo de hablar consigo mismo, en su soledad. Y así había que cogerlo para el silencio definitivo: un solo escopetazo con carga de…
Pero el disparo haría mucho ruido. Su rebumbio iría volando en línea recta hacia todos los rumbos. Y se oiría en Chaltún, en Pilchán, en el rancho Puk’anjá, y quizás hasta en el propio pueblo, propagado por la brisa nocturna, sobre la llanura sin fin. Y la gente diría: “Es alguien que ya mató algo. Alguien que salió a cazar y ya cazó. ¡Dichoso!”
¿Entonces? Entonces la soga. Mejor la soga. Un lazo que oscila en la oscuridad desde la ojiva central del arco, colgando de la gruesa cruz de zapote. Un hombre que jala para arriba cuando el cuello del caminante entra en el dogal. Y Pris que se llevaría inútilmente las manos, engarrotadas, convulsas, a la garganta aprisionada, para dejarlas caer, laxas, después. poco después. Muy poco después. Quizá con un ronquido de flemas. Con un estertor de agonía. Con una mueca tardía de pedir perdón. Y eso sí, sin duda con un pataleo de todo su ser. Después el vaivén de la inercia al ser tomado de súbito hacia lo alto. Y Pris que ya estaría colgando del arco, de la cruz, con un leve gemido de la soga, rechinante por el peso de aquel péndulo humano. Soga ahora distinta y, sin embargo, con rechinido igual al de la hamaca: “jichch, jichch, jichch…” por el vaivén.
El caballo seguiría solo, sorprendido de aquella toma de su carga, arrebatada hacia los cielos. Los cielos. El caballo. Así lo vio ir Emiliano. Solo. Y supo que así había llegado a la plaza del pueblo, sin jinete, a la cantina de don Mich, ya cerrada, pero donde, adentro, estaban los cómplices, bebiendo en espera de su “raya” de ignominia. Fue cuando todos, adivinando lo terrible, salieron a recorrer el camino de Chaltún, la trocha, en busca de su jefe. Y lo hallaron, entre once y doce de la noche, igual que un badajo de campana o péndulo movido por el viento, bajo el arco del viejo corral abandonado de Puk’anjá. La soga vengativa, tensa, hacía con sus amarras en la cruz un ruido macabro: “jichch, jichch, jichch…”
Cuando todo estuvo hecho, Emiliano se dispuso a preparar su coartada. Más bien a ponerla en práctica. Tendría que dar un largo rodeo. Trataría de toparse con otros hombres, como quien no quiere la cosa. Llegaría al pueblo haciendo el borracho. La botellita de “amargo” que llevaba en el sabucán era bastante para darle el tufo. Lo demás corría por su cuenta. Quizá al mismo tiempo que el caballo, de paso tardo, Emiliano llegaría al pueblo. Alcanzaría a regresar con los demás al lugar de su justicia, inocentemente, con ganas sin embargo de volver a ver al hombre a quien la justicia llamaría “el occiso”. Los cómplices, al ver a su jefe, palidecerían. ¿Y cuando no hallaran el dinero de “la movida” en los bolsillos de Prisciliano? ¡Lo que temblaría al día siguiente el chusco de don Eutimio!
Pero, ante todo, lo primero era bajar del arco. La subida le había parecido mucho más fácil. Al bajar, en su prisa, resbaló en el musgo de una ojiva lateral y su cuerpo rodó, sonoramente, contra el suelo. Fue un golpe con rebote, brusco y rudo. Un grito suyo, y otro ajeno junto a él. El de su cuñado Timoteo, que daba manazos en la hamaca, en la oscuridad de la choza. La llamita de una veladora hacía guiños dentro de su vaso, muy en el fondo del recipiente, en la mesa de los santos. Y Genoveva, atropelladamente, repetía a su marido la increíble noticia: Timoteo había venido a decir que acababan de hallar el cadáver de Pris Canché colgado de la Santa Cruz de Arco de Puk’anjá. Emiliano se paró de un salto. Alguien había suplantado su justicia; la soñada por él. Su justicia que, sin embargo, no era sólo suya. Una justicia a secas. Una justicia sin ley. La justicia de todos, hecha por quién sabe quién…
Jesús Amaro Gamboa
Continuará la próxima semana…






























